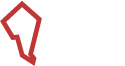Este 8 de Junio se cumplen 10 años de la Promulgación en Chile de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares»(en adelante “Convención sobre los Trabajadores Migratorios”). Es un tratado que, en términos genéricos, es considerado Ley de la República, no obstante que por su contenido tiene al menos una protección especial. El Inciso 2 del Artículo 5 de la Constitución le otorga a los derechos de esta Convención (dado que es un Tratado Internacional, vigente y ratificado por Chile) una garantía constitucional y los pone como un límite a la soberanía de la nación, ya que se refiere a Derechos Esenciales “emanados de la naturaleza humana”(SIC).
Siendo tal la relevancia de esta norma legal, a 10 años de su promulgación, la pregunta que cabe plantearse es ¿Cuánto de dicha consideración constitucional es realidad respecto a tales derechos? ¿Cuánto se ha avanzado en su aplicación, implementación y cumplimiento? Y principalmente ¿Qué importa en el escenario actual que vivimos, dada la corriente migratoria que se observa, las críticas a la normativa actual y las proposiciones de cambio que se han dado?
Para responder a dichas preguntas, en primer lugar, debemos referirnos a la situación actual de la migración en el país, pero enfatizando en su regulación y práctica normativa. Así la respuesta, que aparece obvia, es que el tema migratorio está regido por la “Ley de Extranjería” y su Reglamento, complementadas por una serie de normas que rigen los procedimientos migratorios vigentes, algunas incluso son simplemente usos o costumbres, criterios que no tienen formalidad, pero que en términos prácticos, tienen un especial valor.
Un cuestionamiento común que se hace hoy a esta regulación del tema migratorio, particularmente al Decreto Ley 1.094, llamado «Ley de Extranjería», es que este fue dado en 1975 por la Dictadura Militar y que hoy tiene 40 años de existencia. Tales cuestionamientos se centran en tres aspectos, que podemos resumir en que: 1) fue dada por una dictadura militar, 2) es la legislación más vetusta de la región y 3) que tiene como sustrato la “seguridad del estado”. Al referirse a este último elemento se señala que carece de un “enfoque de derechos”, más precisamente de un enfoque de Derechos Humanos, llegando a plantear que un cambio normativo debe implicar el “estar acorde” con los mencionados “estándares internacionales”.
En realidad y por justicia, deberíamos decir que dicha norma, el D. L. 1.094, o “Ley de Extranjería”, en lo fundamental reproduce a sus predecesoras. Si somos exactos a la Ley 3446 que es del año 1918, así como la Ley 13353 de 1959. Las instituciones fundamentales de estas normas son las mismas que las de la actual “Ley de Extranjería”. Pero tal hecho, de por sí, no significa que sea cuestionable. En Chile, como en otros países, existen leyes que son muy antiguas, pero, sin embargo, tienen plena vigencia y se les reconoce muchos méritos. Lo cuestionable, en función a los años que tiene la actual “Ley de Extranjería”, es que fue dada para un realidad migratoria distinta, siendo esta una de las razones que demuestran su ineficacia y la necesidad de reformularla.
Hoy el país, particularmente, desde estas dos últimas décadas, vive un flujo migratorio dirigido hacia el territorio nacional, muy significativo y constante, formado por corrientes provenientes de los países vecinos, principalmente andinos, pero que se diversifica en sus afluentes. Las crecientes colonias de Haití y República Dominicana, o desde otras regiones y continentes, con los inmigrantes Españoles y Filipinos, por mencionar sólo algunos, son ejemplos de esta diversificación de fuentes. Estas corrientes surgen de forma espontánea, no dirigida. Si bien hoy en día existen una serie de proyectos y programas, principalmente desde el mundo privado, dirigidos a captar cuadros laborales, mediante la selección de profesionales calificados, la abrumadora mayoría de inmigrantes son trabajadores que vienen por su propia cuenta y logran ocuparse en rubros como el servicio doméstico, la agricultura, la construcción y el comercio.
Tal realidad de la migración difiere significativamente de la presupuestada en la “Ley de Extranjería”. La actual “Ley de Extranjería” se dio como complemento de una norma que promovía una migración selectiva. El Decreto con Fuerza de Ley N° 69, que acaba de cumplir 62 años de existencia, y que se encuentra vigente desde el 8 de Mayo de 1953, establecía entre otras cosas un “plan de inmigración”, dirigido desde los consulados chilenos en el extranjero. La “Ley de Extranjería” se referiría o trataría de las normas que regulan la residencia de los extranjeros en territorio nacional y establecería normas complementarias del estatuto migratorio o visas, pero que no se referían a los extranjeros con la categoría de “inmigrantes”, regulados por el DFL 69. Al quedar en desuso el DFL 69, la “Ley de Extranjería” vino a copar toda la realidad migratoria, teniendo que aplicarse esta norma a esa corriente migratoria espontánea que llegaba al país y que se hace más significativa desde mediados de los 90, siendo que cuanto más crece esta corriente migratoria, dicha “Ley de Extranjería” manifiesta sus problemas y limitaciones para regularla. Ello explica el porque es necesario reformar la “Ley de Extranjería”, y además, el porqué su aplicación genera en muchos casos irregularidad migratoria.
Son 2 los parámetros que van a definir las normas migratorias vigentes, ambos son literalmente recurrentes en el texto de la actual “Ley de Extranjería”. Por un lado la “seguridad” y por el otro, el “interés”, de la nación. El peso de la “seguridad nacional” va a desarrollarse en la denominada “Ley de Extranjería”. Su conceptualización no necesariamente viene como derivada de la doctrina norteamericana de “seguridad del estado” impuesta en la región. Aunque esta idea es una hipótesis que lanzamos hace muchos años, no hemos podido comprobarla y por contrario hemos constatado hechos que la ponen en duda. Una de estas constanciones es que la “seguridad nacional” es un parámetro que se encuentra presente en el Derecho Migratorio comparado abarcando más allá de la región. La segunda es que los postulados de la “seguridad nacional” están presentes en las normas anteriores del Decreto Ley dado por Pinochet. Una cosa, que si podemos afirmar, es que tal parámetro de “seguridad nacional” se manifiesta en el realce de las competencias policiales en el tema migratorio, la tipificación de delitos migratorios y el reforzamiento de los métodos de control, sanciones y demás imperativos en donde el peso del parámetro “seguridad” es evidente. En cuanto al “interés nacional” su relevancia no es menor que el de la seguridad, se le encuentra tanto de manera literal en la “Ley de Extranjería” o como sustrato de la misma. Ello refuerza la selectividad migratoria que es su resultante. La relevancia del sustento económico, el tratamiento preferido de profesionales y comerciantes, la sobrevaloración del contrato de trabajo, la discrecionalidad y otras competencias de la autoridad migratoria, son las manifestaciones del peso que tiene el parámetro “interés nacional”.
En la parte considerativa del DFL 69 se evidencian los aspectos centrales de la política que están en dicha legislación. Una política de favorecimiento de una migración selectiva o elitista que sirva al interés nacional, expresado en el objetivo del desarrollo económico y social ponderados particularmente por como los mira esta norma. Por ejemplo así encontramos algunas consideraciones demográficas, como la preocupación relevante en el siglo XIX y mediados del XX sobre el poblamiento de ciertas regiones del país con baja densidad. Hoy subsiste tal variable demográfica, pero como preocupación del decrecimiento poblacional, dada la baja tasa de natalidad. El DFL 69 destacó el factor étnico, basado en la concepción de la superioridad racial, que hoy sería inaceptable. No obstante que en la actualidad se sobrevalora la formación y competencia profesional, dado que se reconoce existir una superioridad educativa, si una persona proviene de países llamados desarrollados.
Toda norma legal presupone una política que la genera, sustenta o defiende, su funcionalidad es inherente y el cambio de normativa ocurre cuando los presupuestos de política difieren, sea por voluntad de los grupos de poder o como resultado de la oposición de otros sectores. Correlativamente al crecimiento de esta corriente migratoria durante estas 2 últimas décadas el hecho de que no existieran cambios sustantivos de la normativa de extranjería y migración han demostrado, no como se dice “la inexistencia de una política migratoria”, sino a nuestro juicio la existencia de una política migratoria del status quo, de la coincidencia con la política que la gestó, y en todo caso, del mantiniento de esta normativa como una cuestión conveniente o útil. A lo anterior se puede sumar la suerte de una práctica institucional clientelista y paternalista, así los inmigrantes hemos sido útiles para el discurso, tratados como indigentes, teniendo la necesidad de que el contexto internacional varíe la imagen de deuda en materia de DDHH por lo sucedido en la dictadura, el tema de levantar un discurso de solidaridad al “pobre inmigrante” ha servido a la promoción de Chile en sus proyecciones internacionales, comerciales y políticas. Así comprendemos el tema de los fracasados experimentos de reasentamiento de refugiados (colombianos desde el Ecuador y los Yugoslavos) y del discurso “Chile país de acogida”. La relevancia del migrante como actor político, con la reforma electoral que dio la inscripción automática y el voto voluntario, en un escenario de más o menos equilibrio de los principales grupos que compiten electoralmente, puso de relieve un factor más que ponderara el escenario actual del consenso sobre el cambio en la normativa migratoria vigente, el voto inmigrante es muy importante como se constató en las últimas elecciones municipales de Santiago.
La actual “Ley de Extranjería” y en general todas las normas migratorias vigentes no se refieren y por ende no se relacionen en casi nada con los derechos que están establecidos en la “Convención sobre los Trabajadores Migratorios”. El hecho de ser anteriores a esta Convención podría explicarlo, pero debemos advertir que ninguna norma de las que regulan actualmente el tema de la migración habla acerca de los derechos fundamentales de los extranjeros.
Lo más específico y relacionado en alguna forma con la Convención podría encontrarse en el Instructivo Presidencial del 2 de Septiembre de 2008, dado por la Presidenta Bachelet en su primer período. Literalmente nombra a la Convención y dice respecto de esta y de los principales tratados de DDHH que “Reconociendo… se aplican a todas las personas, incluidos los migrantes, la Política Nacional Migratoria fundamentará su acción y velará por el cumplimiento de los siguientes principios:…”(1). Este instructivo es una guía general que dispone criterios orientadores de la actuación de los órganos públicos, es decir, a los cuales se debe sujetar la administración pública; pero ello mediante un documento suscrito por la Presidencia de la República, es decir, carente de la formalidad y jerarquía debidos. Tal instructivo presidencial habla así de: residencia y libre circulación, de libertad de pensamiento y conciencia, residencia informada y accesible en iguales condiciones, acceso a la justicia, integración y protección social, derechos laborales indistintamente situación migratoria, no discriminación, “regularización migratoria”, “unidad familiar” y “participación”. Este documento se nutrió asimismo de los planteamientos formulados por las organizaciones sociales algunos de los cuales fueron incluso incorporados en las prácticas de la administración pública. La visa para mujeres embarazadas, para escolares menores de edad indistintamente de la situación migratoria de sus padres, la aceptación de reclamos y denuncias en la Dirección del Trabajo, la atención médica de urgencia a los carentes de Cédula de Identidad, el procedimiento de autorización de ingreso a familiares de extranjeros residentes, fueron antecedentes de este Instructivo Presidencial.
La “Convención sobre los Trabajadores Migratorios” es “el principal instrumento en materia del Derecho Internacional para las Migraciones, y recoge el consenso internacional y aplicación de los derechos humanos a los procesos migratorios”(2). Luego de hacer unas definiciones en los términos que usa este tratado, y de manera preferente y singular, referirse a la “No Discriminación”, la Convención reitera la universalidad de los derechos fundamentales, enfatizando que tales también les asisten a los trabajadores migrantes y sus familiares. Entre los derechos y principios que menciona este Tratado(3) destacamos al:
- Derecho a salir de cualquier Estado, incluido su Estado de origen y derecho a regresar a su Estado de origen y permanecer en él (artículo 8);
- Derecho a la vida (artículo 9);
- Prohibición de ser sometido a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 10);
- Prohibición de ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajos forzados u obligatorios (artículo 11);
- Derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (artículo 12);
- Prohibición de ser sometido a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia (artículo 14);
- Prohibición de ser privado arbitrariamente de sus bienes (artículo 15);
- Derecho a la libertad y seguridad personales y prohibición de ser sometido a detención o prisión arbitrarias; en caso de detención, derecho a ser informado, en un idioma que comprenda, sobre los motivos de su detención (artículo 16);
- Prohibición de ser objeto de expulsión colectiva (artículo 22)
- Principio de la igualdad de trato entre todos los trabajadores migrantes y los nacionales ante los tribunales (artículo 18),
- Igualdad respecto a la remuneración y otras condiciones de trabajo (artículo 25)
- Derecho a recibir atención médica urgente igualitaria e indistintamente de la situación migratoria(artículo 28)
- Derecho de acceso igualitario a la educación (artículo 30)
- Derecho a transferir sus ingresos y ahorros, así como sus efectos personales y otras pertenencias, al término de su permanencia (artículo 32)
Como se observa dicho Convenio hace una reafirmación de los derechos fundamentales, tanto los civiles o políticos, como los económicos y sociales, que establecen los principales tratados en materias de DDHH, para asegurar su aplicación respecto a los trabajadores migratorios y sus familias. Además de reconocer en general las garantías sobre el tratamiento a extranjeros en cuanto al acceso de justicia, la tutela consular, el debido proceso y la protección de sus derechos laborales y migratorios, dispone una serie de compromisos y obligaciones de los Estados como Chile que son parte de dicha Convención, ello para garantizar su cumplimiento y ejecución, de esta forma establece mecanismos de seguimiento, promoción y progresión de los institutos que tiene, como se observa en los siguientes compromisos:
- De respetar y asegurar el respeto a los derechos previstos en ella a todos los migrantes que se hallen dentro de su territorio o sometidos a su jurisdicción(artículo 7);
- Garantizar que toda persona, cuyos derechos o libertades reconocidos en la Convención hayan sido violados, obtener una reparación efectiva(artículo.83);
- Remitir informes periódicos al Comité sobre los Trabajadores Migratorios acerca de la implementación de los derechos garantizados por la Convención(artículo 73).
La Constitución Política de la República y otras normas de ordenamiento normativo interno reconocen en lo fundamental y sin distinción los derechos fundamentales, sin distinción entre nacionales y extranjeros. Así no encontramos contraposición fundamental con la “Convención sobre los Trabajadores Migratorios” y el ordenamiento jurídico nacional, incluidos entre estos la actual “Ley de Extranjería”. Muy por el contrario debemos señalar que existe una coincidencia en cuanto a lo que declaran tanto la Constitución como lo que igualmente hace la Convención, pero no ocurre lo mismo en lo que representa a garantizar derechos, ya que la sólo afirmación de “garantiza”, no logra hacerlo en términos prácticos o realistas. Se requieren mecanismos jurídicos suficientes para asegurar estos derechos.
El divorcio de los derechos reconocidos en la Constitución y las Leyes, así como en la Convención que estamos analizando, con la realidad ha dado lugar a variados y distintos pronunciamientos jurisprudenciales, entre los que podemos citar los emitidos por el Tribunal Constitucional, en dónde no deja de importar el hecho de la escasa remisión que se hace en tales fallos a esta Convención pese a su trascendencia en el tema.
Sin perjuicio de lo dicho, para nosotros el mayor conflicto entre los derechos de los migrantes y la realidad ocurre con la discriminación institucional, que consiste en toda forma o mecanismo de discriminación cuyo origen, producción u ocurrencia es a partir o con relación de la institucionalidad, se manifiesta tanto en el orden normativo, en los programas, políticas, criterios, usos, costumbres o meros actos individuales. La encontramos desde la propia Constitución, como en su limitación al ius soli y el desconocimiento de la ciudadanía, pasando por leyes como las que exigen la nacionalidad o limitan a los extranjeros, así como en otras normas de menor jerarquía. Ello demuestra la no integración cabal de la “Convención sobre los Trabajadores Migratorios” a la realidad del país y en algunas situaciones hasta una contradicción. En la misma medida, el divorcio de realidad y derechos en materia migratoria, fue observado por el Tribunal Constitucional, el que llegó a concluir, al analizar la discrecionalidad de la autoridad migratoria, lo siguiente: “el punto de vista correcto es complementar la discrecionalidad de orden público con un enfoque de derechos, en el examen de los requisitos de ingreso y permanencia de un extranjero en el país”(2).
La conjugación de estos mecanismos de discriminación institucional, las prácticas o criterios carentes de tal enfoque de derechos, el sólo reconocimiento de derechos a nivel constitucional sin garantías que velen por su cabal cumplimiento, la omisión o falta de referencia a tales derechos en las normativa migratoria específica, la característica de las leyes migratorias incompletas e inadecuadas, el doble estándar entre el discurso de acogida y la política del estatus quo, han convertido que hasta hoy la “Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares” sea sólo parte de la literatura jurídica del país, deviniendo su falta de cumplimiento en una transgresión de los compromisos internacionales del país consagradas en la propia Convención así como en la Constitución como hicimos presente al comenzar este artículo.
En el contexto internacional asistimos a procesos masivos de desplazamientos humanos que cuestionan a la definición de nuestros estados nación, lo que ocurre en el mediterráneo, en norteamérica, en las fronteras de los países asiáticos y de oceanía, en las vallas, trenes de las muerte y desiertos minados, chocan con los nacionalismos y las políticas de regulación migratoria o de flujos. En ese escenario no encontramos estándares que podríamos validar de modelo a replicar. En el contexto nacional pensamos que los procesos de cambio normativo deben para aprovechar las oportunidades que importan este inmenso contingente humano de la migración en el país, incorporarnos a la definición de dicho cambio. Destacamos los diálogos, inéditos de la autoridad migratoria con la comunidad inmigrante, disentimos de que no se integre, dentro de la necesidad de cambios en el tema migratorio, la definición de medidas urgentes o extraordinarias que se deben dar, pero a le vez criticamos el rol paternalista y asistencialista que nos pone sólo como sujetos de tutela incapaces de aportar al debate mientras se releva a otros actores.
Chile tiene una oportunidad increíble de integrar a la comunidad inmigrante a su proyección de futuro como país, cuenta de por si con el compromiso de las personas que nos hemos allegado a esta tierra, estamos involucrados en forjar, a su lado, la historia que se viene escribiendo. Para hacerlo como corresponde, de la mejor manera posible, relevar al pueblo inmigrante como un par del pueblo chileno, como viene ocurriendo, entre las organizaciones populares, donde se dan los principales ejemplos de integración. Una nueva legislación y políticas migratorias son indispensables, se necesita igualmente las reformas constitucionales que garanticen tales derechos y que sobre los cálculos de conveniencia política se tomen medidas extraordinarias urgentes.
De todo lo anterior y para el debate sobre la formulación de una nueva legislación referida al tema migratorio puede extraerse las siguientes ideas:
- La reforma debe ser integral, es decir, no sólo de las normas de extranjería, sino de las migratorias.
- Se deben complementar los parámetros migratorios, equilibrando los de “seguridad” e “interés” con sus contrapesos. Así el marco dado por los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario, sirve para balancear al parámetro de “seguridad”, y al “interés” hay que equilibrarlo con su correlato específico que es la responsabilidad social.
- Es necesario dar mecanismos legales que garanticen los derechos fundamentales de los inmigrantes y asegurar en esta medida que los criterios y prácticas migratorios tengan este enfoque de derechos.
- La nueva normativa migratoria tiene que referirse a los cambios que demandan tanto la actualidad migratoria como a su proyección.
De nuestra parte postulamos además, que la historia nos llevará en algún momento a que se reconozca plenamente la migración como un derecho sustantivo fundamental y con ello a la igualdad entre nacionales y extranjeros.
- Gabinete Presidencial N° 009, 2 de Septiembre de 2008, Imparte instrucciones sobre la “Política Nacional Migratoria”.
- Síntesis Convención Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, Dirección para la Comunidad de Chilenos en el Exterior, Ministerio de RREE – Chile, 2009, file:///C:/Users/camilo/Downloads/Sintesis%20Convencion%20Trabajadores%20Migratorios%20y%20de%20sus%20Familiares.pdf
- Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, Adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre de 1990.
- Fallo del 10-9-2013 en el Requerimiento de Inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la ciudadana haitiana Sonia Fortilus, Rol 2257-12, p. 71