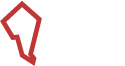Este año 2013, marcado por la coyuntura electoral y por el recuerdo de los 40 años del Golpe de Estado cívico-militar, una vez más las obras sociales de la Compañía de Jesús en Chile, nos hemos reunido en las Mesas Hurtadianas para elaborar propuestas de políticas públicas inspiradas en el pensamiento ético-social de San Alberto Hurtado.
Como temas centrales de reflexión este años hemos tomado Pueblo Mapuche, Migraciones y Pobreza Multidimensional, considerando lo que la Compañía de Jesús de Chile ha definido en su Plan Apostólico 2011-2020 como prioritario en materia de inclusión, proponiéndose “tomar partido y acompañar a las personas que viven hoy en las fronteras de la exclusión, en particular a los migrantes y mapuche, marginados urbanos y trabajadores en precariedad laboral, para aportar a la transformación de las causas que generan esta situación, mediante la inserción, la reflexión y la incidencia” (p. 28).
Nos mueve colaborar en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa y respetuosa de la dignidad y derechos de todas las personas. Por lo mismo, nos preocupan estos temas que están marcados por la exclusión, la intolerancia, el racismo, y las desigualdades en un país que quiere ser moderno y desarrollado. Nuestro desarrollo no será integral si no reconocemos la diversidad étnica que compone nuestra sociedad, o si no miramos la pobreza más allá de la dimensión cuantitativa de los ingresos monetarios. A continuación, una síntesis de las principales propuestas que hacemos en las Mesas Hurtadianas y que hicimos llegar a todas las candidaturas presidenciales el pasado jueves 29 de agosto en el Santuario del Padre Hurtado, a modo de cierre del mes de la solidaridad.
Pueblo Mapuche
Tenemos la certeza de que es necesaria una nueva relación entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, un nuevo marco político-institucional en el que se desenvuelva dicha relación y permita el desarrollo integral de la sociedad mapuche, con su propuesta ética-espiritual del Kume Mongen o Buen Vivir como algo fundamental. En este sentido, es necesario favorecer otras relaciones sociales, políticas, económicas y ambientales que estén en sintonía con esa espiritualidad.
Para nosotros es muy importante atender seriamente las demandas de las comunidades mapuche por autonomía política y territorial. Que el Estado de Chile se haga cargo de su deuda histórica y del despojo territorial que ha sufrido el pueblo mapuche. En consecuencia, tenemos una mirada crítica al actual modelo de fomento forestal que ha dañado seriamente la biodiversidad y ha privatizado una gran parte del territorio mapuche favoreciendo grandes empresas, que además, generan poco y precario trabajo, y escaso aporte económico a la Región. La solución al mal llamado “conflicto mapuche” pasa, entre otras cosas, por la restitución territorial como ya lo dijo la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato (2003) incluyendo la posibilidad de expropiar terrenos en disputa en caso de no existir acuerdo entre las partes. La naturaleza del territorio es distinta en el contexto chileno que en el mundo mapuche, que es el fundamento mismo de su ser colectivo, por lo que no solo basta reparar o restituir, sino que delegar parte de sus funciones públicas a un régimen de autonomía política regional.
Proponemos una Región Autónoma de la Araucanía, anexando además comunas de las actuales VIII y XIV región con alta proporción de población indígena. La idea es que esto se enmarque en un proceso de descentralización del Estado de Chile, y que la Comunidad o Región Autónoma tenga un Estatuto, un Parlamento y un Gobierno Ejecutivo propio, con representantes de la sociedad mapuche y chilena que habita en dicho territorio. Que tengan recursos y competencias reales para gestionar sus asuntos públicos. En ese sentido, no es suficiente una representación de algunos cupos en el Parlamento Nacional de Chile. Lo mismo con la propuesta del Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, esa era una demanda de los años 90’, hoy la propuesta es Estado Plurinacional en el marco de una Nueva Constitución elaborada participativamente y con representación de los mismos pueblos indígenas, en sintonía con su derecho a la libre determinación (ver Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007, ratificada por Chile).
Además, está pendiente una adecuada implementación del Convenio 169 de la OIT sobre consulta a los pueblos indígenas en aquellos asuntos que les afectan. Necesitamos más y mejores procesos participativos y menos militarización en el territorio mapuche. Necesitamos nuevas instituciones que respeten los derechos del pueblo mapuche y menos aplicación de la Ley Antiterrorista como lo dijo recientemente el Relator especial de la ONU en la materia en su visita a Chile. Urge resolver el conflicto territorial, de lo contrario el conflicto, la violencia, la represión policial y judicial continuará en una escalada muy peligrosa, con costos en nuevas vidas humanas que no queremos repetir en democracia.
Migraciones
En contraposición al fundamento de seguridad nacional que subyace a la actual legislación, y a las consideraciones utilitaristas en que parece sustentarse el último proyecto de ley de migración enviado al parlamento, nuestra mirada apuesta por un horizonte de integración. Desde esta perspectiva, una política pública orientada a la inmigración en Chile debiera considerar la igualdad de trato en una sociedad libre y plural, así como fomentar la igualdad de oportunidades entre todas las personas y grupos que forman parte de la sociedad y reconocer el pluralismo cultural que incorporan distintos grupos sociales, fomentando su interacción.
Es importante destacar el alto margen de discrecionalidad de la legislación actual que, al no ampararse en criterios asociados al respeto de los derechos humanos, puede fácilmente derivar en arbitrariedad. En efecto, se evidencia que las políticas se aplican con criterios restrictivos y excluyentes, de manera diferenciada y a criterio de los funcionarios o autoridades locales. A su vez, esto se ve potenciado por la escasa y dispersa información disponible para los migrantes, lo que dificulta su autogestión y corresponsabilidad en este proceso, con muy baja participación de la sociedad civil en el diseño y ejecución de las políticas relativas a esta temática.
Fruto del reconocimiento de las limitaciones de la actual legislación para hacer frente a los desafíos que el contexto migratorio actual le plantea al país, este año el Ejecutivo ha presentado al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Migraciones. El análisis preliminar de esta iniciativa por parte de varias organizaciones sociales ha mostrado, sin embargo, que si bien presenta algunos puntos que permiten avanzar hacia un mayor respeto de los derechos humanos de las personas inmigrantes, se basa en una valoración utilitaria de la inmigración que supedita la legitimidad de la presencia de los extranjeros a los beneficios que puedan reportarle al país.
En ese contexto, el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes puede volverse equívoco, pues en última instancia dependerá del aporte (principalmente económico) que representen para Chile. Muy por el contrario, pensamos que una política de migración debe estar impulsada por una idea de integración que tenga como fin el logro de una sociedad más cohesionada, pero al mismo tiempo más diversa, y que tiene a la base una apuesta por la hospitalidad, la inclusión social y el respeto de los derechos humanos. Este es el marco para abordar adecuadamente los desafíos en materia legal, de educación, salud, vivienda, trabajo, pensiones, convivencia, integración cultural y participación, entre otros, que le plantean las personas migrantes a la sociedad chilena en el siglo XXI.
Pobreza Multidimensional
Más allá de la metodología de medición de pobreza específica a considerar, hay un espacio de definiciones sustantivas críticas a tener en cuenta y que sobrepasan la capacidad de mecanismos técnicos o incluso teóricos. Esto obliga a poner en la mesa los criterios normativos que definen un enfoque de bienestar y justicia que una sociedad busca alcanzar, por lo cual, surge el desafío democrático de lograr un consenso social en la definición de las decisiones sustantivas y el desafío técnico de contar con las mejores adecuaciones de medición y precisión.
La pobreza corresponde a un fenómeno social que afecta a parte importante de la población, la cual ve limitado el despliegue de su condición humana; siendo -en parte- la falta de recursos y oportunidades – materiales e inmateriales – los motivos que limitan su disfrute. Si la definición de este fenómeno se entiende así, su medición está asociada a un umbral, que se instala como la meta de las políticas públicas para su superación. O en otras palabras, dicho umbral expresa lo que una sociedad define como tolerable e intolerable para la vida de sus integrantes.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de avanzar en la generación de metodologías de medición de la pobreza que sean sensibles a su multidimensionalidad, variabilidad en el tiempo y expresión entre grupos sociales. Ahora, estos trabajos no resuelven la discusión sobre la definición del fenómeno en cuestión. Frente a esto, es de interés destacar la incorporación del enfoque de derechos económicos, sociales y culturales como un marco ordenador para evaluar el bienestar y, por tanto, para definir y medir la pobreza.
Sin duda en un país como Chile podríamos vernos tentados a creer que el mercado es la puerta de acceso para todos los bienes y servicios. Sin embargo, desde el esquema de la realización de derechos humanos ¿es pertinente entender a la educación como un bien de consumo transable en el mercado? ¿O que el mercado defina quienes pueden acceder a una cobertura de salud de calidad? ¿o quiénes tienen derecho a habitar en territorios/barrios inclusivos? En segundo lugar, el patrón de consumo se modifica constantemente y, con ello, la definición de satisfactores requiere una creciente y constante actualización. En ese sentido, ¿cómo podemos asegurar que la identificación de los bienes indicados en la canasta básica permite a todas las personas la satisfacción de su patrón de consumo? ¿Bajo qué justificación los bienes y servicios elegidos aseguran una adecuada satisfacción de las necesidades? O más aún: ¿La adquisición (o no) de bienes y servicios de mercado asegura directamente la superación de la pobreza?
El enfoque de derechos como marco orientador para abordar y definir la pobreza, entiende este fenómeno como la no realización de los derechos humanos (preferentemente económicos, sociales y culturales), resultando sus dimensiones asociadas a cada uno ellos. Considerando esto, la no pobreza asociada al goce de los derechos es: (1) la vinculación plena, saludable y permanente a la sociedad que se pertenece; (2) la definición de un nivel de vida individual y agregado en que se considere el estado y proceso de vivencia de las libertades asociadas y (3) la generación de estructuras económicas y políticas que den el soporte para la implementación de acciones para alcanzarla. Desde esta perspectiva, la superación de la pobreza forma parte fundante del desarrollo, en cuanto permite la integración plena a la sociedad y la experiencia de libertad, dignidad e igualdad para todos sus miembros.