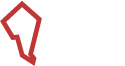La actual crisis humanitaria transmitida por todos los medios de comunicación muestra imágenes desgarradoras de familias que han debido separarse, niñas/os que lloran por extrañar a sus padres, con esperanza de volver a verles. Niñas que cruzan fronteras para huir del hambre, de la persecución, en busca de refugio. Pero no en Europa, sino en Chile. Hablamos de personas que migran a Chile.
Judith Butler, importante filósofa feminista, señala que las formas más horribles de violencia están comprometidas con la desigualdad. Nos interpela en plena pandemia respecto de las millones de víctimas del Covid-19 y la desigualdad de la muerte que este virus hizo visible: ¿Cuáles son las muertes que merecen ser lloradas?. Para Butler (2020), la llorabilidad es una característica atribuible a los seres vivos que los posicionan en una escala de valor (vidas más o menos llorables), y que influye en el trato desigual que reciben ciertos grupos.
En el marco del desarraigo y la movilidad provocada por las crisis políticas y sociales que se viven estos días, en América Latina y el Caribe y también en Europa, podríamos preguntarnos ¿Cuáles son las infancias que merecen ser cuidadas del desarraigo, de la separación familiar?, pero también ¿Cuáles son las maternidades dignas de ser respetadas? Los comentarios en redes sociales, muchas veces azuzados por un periodismo amarillista y poco comprometido con la información y la democracia, responden tristemente ante esa pregunta: sólo algunas.
Dos tipos de cobertura mediática y reacción de la audiencia surgen frente a un hecho similar: la migración forzada de niños y niñas.
Las imágenes que se muestran en redes sociales y noticiarios del mundo muestran niñas/os ucranianas/os que sufren las atrocidades de una guerra. Incluso niñas/os que han debido cruzar solas/os las fronteras (niñas/os no acompañados en el lenguaje más normativo). El 6 de marzo una publicación en Twitter mostraba fotografías de uno de estos niños. El post dice: “¿Qué hacen tus hijos de 11 años? Este niño de 11 años viajó solo más de mil kilómetros desde Zaporizhzhya a Eslovaquia. Sus padres no pudieron huir, así que se fue solo, con solo una mochila y un número de teléfono de contacto en la mano”. Los comentarios que se leen al pie de la imagen son compasivos, empáticos, no sólo con el niño, sino con sus padres. A nadie se le ocurriría culpabilizar a la madre de ese niño por enviarlo sólo, con un número de teléfono escrito en la mano, a su destino.
Por otro lado están los miles de niñas, niños y adolescentes que han dejado atrás a sus seres queridos, a sus amigas/os, para venir a Chile; en compañía de sus familias o en soledad.
Una imagen viralizada de un niño venezolano junto a dos militares es titulada por el noticiario nacional como “Militares acompañan a niño abandonado en la frontera de Colchane”. Se trataba de un niño que venía con su familia, caminando, desde Venezuela. En la frontera el grupo de personas que buscaba cruzar la frontera en Colchane fue perseguido por militares y en esa huida el niño quedó unos metros atrás de su madre y en ese momento los militares se le acercaron: ese fue el hecho que para los medios configuró el abandono.
A pesar de que el medio sólo contaba con esta imagen, no dudó ni un segundo en afirmar que el niño había sido abandonado por su madre.
El Presidente de la República aprovechó el momento y en lugar de referirse a una de las jornadas más complejas que había vivido la localidad fronteriza por la cantidad de personas migrantes ingresando, prefirió referirse a la imagen y dijo “nosotros no abandonamos a los niños”. Un “otro” que abandona, un “nosotros” que acoge. Parte de un discurso deshumanizante hacia las personas migrantes, las maternidades migrantes y las infancias migrantes, que hace varios meses se pronuncia con fuerza desde autoridades y responsables de construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Los comentarios a esta imagen van desde la satanización de los padres que, por extranjeros, serían desnaturalizados capaces de abandonar a sus hijas/os en el desierto, hasta decir que las/os niñas/os son un medio que utilizan las familias para lograr ingresar al país, siguiendo la tesis del Subsecretario Galli quien en un discurso deleznable dijo lo mismo mientras se discutía la Nueva Ley de Migraciones.
Miles de niñas, niños y adolescentes han ingresado por la frontera de Colchane, toda clase de prejuicios se ciernen sobre las familias, pero sobre todo sobre las madres; cuando vienen en familia, claman: ¡Qué clase de madre es aquella que hace pasar a sus hijos por una travesía así!; cuando los niños migran solos o acompañados de otros parientes: ¡Cómo es posible que una madre haga venir a sus hijos desde tan lejos, en esas condiciones!. Los estudios sobre género y migraciones han abordado ampliamente estas representaciones que de manera superficial mencionamos. Son representaciones sociales, estereotipos, prejuicios que recaen sobre las mujeres migrantes y sus formas de ejercer la maternidad, que nunca es suficiente, que siempre está en deuda: por traerlos, por dejarlos.
La madre ucraniana que envía a su hijo con un número de teléfono anotado como toda posibilidad de reencuentro y la madre venezolana que organiza el viaje de su hijo para que tenga la educación y la salud que su propio Estado no puede brindarle, ambas maternidades son dignas de ser respetadas y protegidas ¿qué hace que la empatía y la humanidad sólo alcancen a la primera? ¿Qué hace que la llorabilidad, como la ha llamado Butler, no alcance ni al niño migrante ni a la mujer migrante que ejerce su maternidad?.
La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar en lo que se conmemora hoy, 8 de marzo. En donde el feminismo decolonial nos dirá que la diferencia está en un profundo racismo patriarcal. En donde las vivencias, trayectorias y decisiones pasan por una jerarquización que distingue entre nacionalidades, razas y género; configurando un mundo en que la desigualdad se perpetúa hasta deslegitimar vidas a través de las formas más horribles de violencia social. Es contra esa desigualdad que hay que seguir luchando hoy y siempre.