*** Cuento parte de la novela «Gente de Valijas» de Wilson Charry
El agudo olfato del perro criollo de unos niños que jugaban a orillas del río Cauca encontró a la mujer. El cuerpo sin vida ya emanaba olores de putrefacción; estaba boca arriba, atada de pies y manos, y con un disparo certero en medio de los ojos a medio cerrar. A pesar de la brutalidad de la escena, el hecho fue un número más que engrosó las estadísticas criminales de una ciudad que se hundía en sangre desde hacía décadas, por lo que el noticiero de radio local sólo ocupó un minuto para registrar la noticia en la sección judicial, para que luego el locutor entonara con alegría la victoria, la noche anterior, de la selección de fútbol en un juego internacional; el periódico de crónica roja ocupó solo una cuartilla para reportar la noticia con una fotografía a color en primer plano, en medio de la modelo más voluptuosa del momento y el clásico crucigrama para un concurso con un premio monetario.
Arcadia fue soterrada con una lápida lisa y sin ornamentos, después de una escueta ceremonia organizada por sus tres medias hermanas mayores vestidas de luto en el cementerio central de la localidad. Nadie más de la familia asistió al ritual. No fue puesta en una tumba que sobrepasara el presupuesto, sino que ocupó el sector del cementerio donde se dejan a los más pobres: columbarios al estilo romano con gigantescos bloques de muros de 6 bóvedas de alto por 32 de ancho, evidenciando que hasta en la muerte se distinguen las clases sociales.
Antes de que el sepulturero diera la última estocada con cemento blanco para sellar la losa, la hermana mayor les dijo a las otras dos que tenían que mandarle a hacer una misa, quince días después, para que el alma descansara en paz, fuera perdonada por todos sus pecados lujuriosos que había cometido en toda su vida, y tuviera buen camino hacía el descanso eterno; pese a ello, sólo le limitaron a rezar tres “Dios te salve, María” y dos “Gloria al Padre” para luego marcharse; pasaron los días, semanas, meses y años, olvidando por completo la misa prometida. Como si fuera ya un acto de costumbre familiar, ignoraron por completo la que estaba fría, tendida y cubierta por la caja de madera más barata que se pudo encontrar en el mercado.
Cumplidos los cuatros años exactos de aquel entierro, la administración del cementerio tuvo que sacar los restos óseos de Arcadia y enviarlos a una fosa común sin la presencia de los familiares —que no pudieron ser contactados— para dar paso a otro cadáver en el mismo agujero. Solo un triste clavel disecado fue el que encontraron los funcionarios antes de romper la tumba, pero no porque algún ser querido de la mujer lo haya puesto, sino porque un hombre demente —famoso en el barrio por repartir flores a muertos olvidados en camposanto— se lo había arreglado cinco semanas atrás.
***
El dispendioso perfume de Chanel se percibía a kilómetros de distancia, antes de que Arcadia llegara con sus tacones de puntilla a su lujoso salón de belleza con glamurosas vestimentas y accesorios que la hacían distinguir de las demás mujeres. De buena gana saludaba a sus empleados y clientes, los que le respondían casi con reverencia absoluta. Era dueña y señora de cinco sucursales más, gracias a su trabajo constante, dedicado y a un empujón económico que le ofreció quien fuera, dicen, el único amor que en toda su vida —y en las vidas siguientes— hubiera podido tener.
Se conocieron tres semanas después de que la mujer llegara a un país vecino, sin conocer a nadie y sin tener dónde caerse muerta. Había cruzado la frontera sureña llegando a una ciudad que, por un lado, se mostraba fina y apacible por los bellos paisajes y una pintoresca arquitectura de piedra y madera vigilada por una falda volcánica; pero, por otro lado, se mostraba una bestia que se podía devorar a quien no tuviera los documentos de residencia en orden, y mucho más si lleva acentos extraños en cada palabra; al fin y al cabo, una ciudad que podría resultar malvada e indiferente como cualquier capital. La joven inmigrante estaba huyendo de su país, de su ciudad, de sus calles, de su barro, de sus conocidos, de toda su familia que la quería lapidar y, sobre todo, de su padre quien le quería arrojar las piedras más grandes. Quiso escapar de cualquier persona que la conociera para brotar de nuevo. Y en aquel segundo parto estuvo presente don Ángel Sanabria, un setentón con un manto blanco de cabellera, pero con una vigorosidad suficiente que le permitió pretender a Arcadia en la calle, una tarde día soleado, luego de tener varios días observándola en silencio.
—Buenos días —saludó el canoso con cara de noble y con el ritmo cardiaco más agitado de lo normal tras acelerar el paso para lograr alcanzarla.
—¿Cómo te llamas? —continuó, al ver que su pretendida ignoraba el saludo sin voltearlo a mirar. Al fin de cuentas Arcadia supuso que no podía ser otra cosa que un acosador o un ladrón. ¿Qué otra cosa podría pensar?
—¿Para qué? ¿Quién es usted? — por fin replicó Arcadia de manera precavida, fijándose en el hombre.
—Mucho gusto, mi nombre es Ángel… Ángel Sanabria. Soy el dueño de la joyería que está en la esquina —dijo el pretendiente mientras le tendía una mano que evidenciaba el paso de los años, y un —suponía Arcadia— costoso reloj en su muñeca. El viejo gozaba de los frutos de muchos años de esfuerzo dedicados a la venta de metales tan nobles como la cualidad que lo precedía. Parco, caballeroso, letrado y con una contagiosa tranquilidad cuando pronunciaba palabra. Además —hay que decirlo —, con una cuota de ingenuidad al pretender que alguien se puede abordad de esa manera en la calle sin que parezca sospechoso.
—Ah, ya. ¿Usted es el dueño de la joyería? — preguntó Arcadia al recordar que ella también lo había visto en alguna oportunidad y que, incluso, también le había llamado la atención como hombre. A ella siempre le habían atraído los varones mayores e inteligentes, porque decía que la mezcla de buenas neuronas y la experiencia de la vida se manifestaba muy bien en la cama. De hecho, su última relación había sido con un hombre que le doblaba la edad; pero todo terminó cuando ella se dio cuenta de que él se acostaba frecuentemente con otra mujer, la que tampoco sabía —y nunca supo— de la existencia de Arcadia, y con la que, finalmente, él se casó un mes después. Luego, Arcadia se percató de que la boda no había sido tan rápida como ella creyó al principio, puesto que llevaban un año con los preparativos, siendo aquella mujer su novia oficial y Arcadia, simplemente, la amante. Alguna vez escuchó en un programa de radio que quienes, de manera frecuente, se enredan en amoríos con personas mayores, es porque el subconsciente busca el amor que no encontraron en sus padres, o porque quieren que sus parejas se les parezca. A ella le pareció que aquella explicación tenía algo de sentido y calzaba a la perfección en su caso; sin embargo, también le pareció que la psicóloga invitada en el programa de radio tenía una voz muy fraudulenta y desechó la teoría.
—Sí —afirmó don Ángel—. Vives en el inquilinato de la esquina, ¿cierto?
—Sí, vivo ahí —respondió la joven Arcadia.
—¿De dónde eres? Te noto un acento extraño.
Después de sentir un poco más de confianza y una encubierta atracción por el hombre de buen porte y buen vestir, ella le contestó que era de tierras foráneas, de una ciudad más al norte de la mitad del mundo. Le contó que estaba recién llegada y que estaba buscando oportunidades de trabajo en el arte de cortar el cabello. Lo había aprendido casi por accidente —u obligación— en su ciudad natal, porque una amiga suya le enseñó a cambio de servicios domésticos. Se volvió toda una experta en las técnicas capilares, a pesar de que siempre quiso estudiar administración de empresas en la universidad. Era buena con los números, pero nunca apuntó a ese propósito porque siempre pensó que en las aulas también iba a ser lapidada: aparte de siempre estar lejos de conseguir el dinero para entrar a la universidad, tampoco tenía el cuero tan grueso como para que la siguieran señalando.
No se sabe en qué momento Arcadia y don Ángel terminaron en una cafetería en medio de ponche y pan de Ambato para seguir la conversación, hasta que, en algún momento, don Ángel hizo la pregunta obligada mientras la seguían mirándose con interés:
—Ah, entiendo. Perdón, pero hemos hablado bastante y no me has dicho tu nombre, ¿cuál es?
—Juan… me llamo Juan Manuel —respondió con una sonrisa en la que mostraba su blanca y estética dentadura. En ese momento Arcadia aún se hacía llamar como le había puesto el cura cuando la bautizó: Juan Manuel Ante; Ante como su padre, a pesar de que aquel se hubiese arrepentido toda la vida por darle el apellido, porque decía que el nombre familiar no podía portarlo un maricón. Arcadia era producto de una noche loca en busca de copas y compra de amor al sonido de música antillana, boleros y chirimías en una taberna de un puerto donde se divisaba el océano Pacífico. El padre de Arcadia, finalmente, le dio el apellido a regañadientes cuando cumplió un año, pero nunca permitió que ella dejara de significar el producto de un error, aún más cuando en su crecer mostraba más amaneramientos de los que cualquier sociedad de la época pudiera soportar. Arcadia siempre intentó tener relación con sus hermanas, aquellas que gozaban del rótulo de hijas legítimas, pero siempre se encontraba con la barrera de un cariño tibio.

La metamorfosis de Juan Manuel Ante para convertirse en Arcadia se produjo de manera acelerada cuando conoció a don Ángel, su ángel; aquel hombre mayor que llegó a rescatarla, en parte, de un mundo en que no podía ser una ella, sino que era obligada a ser un él. Y a don Ángel le gustó y ayudó con esa transformación que, incluso, llegó a adular. A pesar de haberla conocido con cabello corto y vestida con unos estándares masculinos, era evidente que ella se quería mostrar como otra persona. Aquel hombre, ya convertido en su amante, abrió la jaula para que saliera el canario y le pegó las alas para volar; fue su pilar en su economía para que cumpliera su sueño de tener sus negocios de belleza; un logro comercial tan próspero que, en poco tiempo, pudieron fundar las otras cuatro sucursales. Vestidos finos y elegantes, fragancias femeninas, uñas arregladas, zapatos de tacón alto, pelucas de todos los estilos, glamurosos bolsos y costosas joyas eran parte de la transformación de Arcadia quien, de algún modo, también logró adelgazar aún más el timbre de su voz. Fue don Ángel quien —en una tarde sincerada de risas y encantos— le sugirió adoptar su nuevo nombre haciendo alusión a la región griega cuya referencia de muchos artistas antiguos está marcado de contradicciones: unos la describen con burda hospitalidad, yerma, rocosa y fría; pero otros lo hacen alabando sus bellos paisajes, inigualables ninfas y paradisiacos campos pastoriles; a ella le gustó esa dualidad y se bautizó por segunda vez. Arcadia logró ser irreconocible para cualquiera que la hubiese conocido en su vida pasada, incluso para su familia o el mismo don Ángel, con quien se amaba de todas las formas que alguna vez hayan sido escritas. Tenían encuentros reservados cada vez que podían, donde se declaraban amor perdurable mientras enredaban los cuerpos durante horas. Ambos terminaban exhaustos, despatarrados en la cama mirando el cielo —en vez del techo que los cubría—, con un cigarrillo entre los labios que terminaban a tres bocanadas y preguntándose si era posible vivir esos momentos durante toda la eternidad. Muchas veces se prestaban los hombros para los días melancólicos, donde ella se apoyaba en él para aflojar el dolor de su pasado turbio y, a su vez, esperanzarse con un futuro claro; él también lo hacía, aunque de vez en cuando: se sacaba el corazón para ponerlo en las manos de ella y le contaba que aún tenía pesadillas de una infancia difícil, y que las yagas por el trasegar de la vida se mantenían tan abiertas como ardientes.
***
El olor característico a medicamentos hacía evidente que estaba en la sala de urgencias de un hospital público de la ciudad, donde proliferaban los heridos por apuñalamiento, balaceras o cualquier otro hecho que implicara sangre en abundancia y vísceras en exhibición. Eran las 2:15 a.m. y un grito ensordecedor se escuchó por el blanco recinto cuando Arcadia suplicó que la atendieran, mientras dejaba un rastro de sangre a su paso. Diez minutos antes había recibido una puñalada en su vientre tras una riña callejera. Pidió a gritos que llamaran a Mercedes, una de sus hermanas que trabajaba en el hospital en el área de radiología. Fue atendida de inmediato, más que por la gravedad de sus heridas que por el lazo de consanguinidad que decía tener con una de las funcionarias. Luego de las curaciones necesarias, Arcadia fue dejada en observación en uno de los precarios cubículos del hospital, donde, en efecto, fue visitada por su hermana Mercedes. Un cruce de saludos escuetos antecedió la pregunta forzada de la hermana mayor:
—¿Esta vez qué le pasó, Juan?
La respuesta fue con la frente en alto, fiel característica de la fémina, argumentando que ella era una mujer que no se dejaba de nadie, mucho menos de cualquier hombre que había acabado de conocer, así fuera por el intercambio de amor por unos cuantos pesos en la calle.
Durante los últimos años, Arcadia había experimentado un hundimiento cual yunque en el océano. Perdió todo de una manera acelerada y estrepitosa como de no creer: perdió sus salones de bellezas, perdió sus cuentas bancarias y, lo que más le fragmentaba el alma, perdió a don Ángel; él era su sostén, su amante, su amigo, su padre, su familia, su hombre y no supo cómo manejar su ausencia. Resultó que una mañana su corazón dejó de latir, de manera repentina, mientras ambos compartían juegos de amor en un motel clandestino a las afueras de la ciudad. Arcadia quedó destrozada, y lo quedó aún más sabiendo que ni siquiera pudo acudir al entierro del hombre —que muchos lo confundían con su abuelo, pero que, en realidad, se comportaba como si fuera el mejor de los amantes— porque la esposa, hijos y nietos del difunto no se lo permitirían, a pesar de que desde hacía años gran parte de la familia sabía de aquel amor furtivo. La elegante consorte de don Ángel, ya entrada en años, alguna vez visitó uno de los salones de belleza de Arcadia, exigiendo que fuera ella, y no ninguno de sus empleados, quién le debía hacer un peinado con tintes platinados. Arcadia sin saber quién en realidad, accedió con simpatía. Al terminar el trabajo, la esposa de don Ángel, aún sentada, sólo se limitó a decirle a Arcadia mientras la miraba de manera fija a través del espejo:
—Gracias. Es buena en su trabajo, tal y como me habían dicho. Me imagino que en la cama es igual de buena… o bueno —arqueó las cejas con ironía— como para engatusar a mi marido. Su dinero es maravilloso, ¿verdad? Sólo espero que tenga la decencia de nunca acercarse a mi casa, a mis hijos o a mis nietos, y que intente hacer de esta aberración lo menos pública posible; no quiero ser parte del postre en las mesas.
Las palabras de fueron con aplomo, haciendo que Arcadia no le quedara un ápice de espacio para alguna reacción. Se puso de pie con decoro, pagó y se fue tranquila. Contrario a lo que insinuaba la esposa de don Ángel, los que conocieron de cerca la relación indecente aseguraban que Arcadia sí amaba a don Ángel como hombre y también como la figura paterna que nunca estuvo para brindarle amor y protección, sino delaciones. La muerte de don Ángel fue el motivo para deprimirse sobremanera y consumirse en todo tipo de drogas de una forma tan acelerada que le causó pisar las calles en poco tiempo. Fueron delitos de drogas y riñas callejeras las que causaron que las autoridades de ese país la deportaran. Ya en sus tierras, siguió con los mismos pasos de decadencia absoluta. Arcadia se había hundido por completo hasta tocar fondo.
Mercedes, la hermana mayor de Arcadia, se despidió en el cubículo del hospital con la promesa de que regresaría a visitarla al día siguiente, cosa que no cumplió sino hasta el segundo día, cuando la mujer ya no estaba. Asumió que Arcadia había vuelto a sumergirse en las entrañas de los barrios más bajos de la ciudad, y volvería a aparecer cuando una mala noticia la pregonara. Y así fue: Mercedes volvió a saber de su medio hermana cuando un funcionario de la morgue del hospital le dijo que había alguien con las características de Arcadia. En efecto, era ella. El dolor que sintió no le alcanzó para encharcar sus ojos, ni el de sus otras hermanas, ni en los del resto de su familia. Sólo se manifestaron con un “Que Dios lo tenga su gloria y le dé el descanso eterno”.
La policía realizó un escueto reporte sobre el homicidio, el que indicó que se habría producido por deudas pendientes con bandas de microtráfico de la zona que se especializaban en la venta de bazuco, o por líos con algún amante. Sin embargo, a nadie le importó tanto como para protestar aquellas hipótesis discriminatorias, porque hasta la propia familia le parecían coherentes.
Hasta el día de hoy, cuando de vez en cuando su imagen pasa por la mente de algún conocido o integrante de la familia, se le recuerda como Juan y no como Arcadia; a fin de cuentas, nunca le perdonaron su intención de querer cambiar su identidad por el verdadero ser que llevaba dentro; no le reconocen, ni siquiera en su partida al más allá, su voluntad de no ser él sino no ella. A pesar de su partida, Arcadia sigue siendo lapidada por lo que fue su destino.
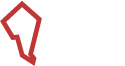

Deja una respuesta
Usted debe ser conectado para publicar un comentario.