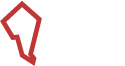El 23 de agosto es la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. El día conmemora la sublevación de esclavos que tuvo lugar en Santo Domingo, hoy en día conocido como Haití, en el año 1791, donde no solo lograron la independencia de esa parte de la isla, sino que además fueron la génesis para la abolición del comercio transatlántico de esclavos, gesta revolucionaria que, paradojalmente, la historia universal muchas veces oculta.
En el siglo XVIII la parte occidental de Santo Domingo, bajo control francés desde 1697, había experimentado un extraordinario crecimiento económico. Se desarrolló allí una floreciente economía de plantaciones de café y caña de azúcar basada en la mano de obra esclava. La captura, secuestro y traslado masivo de negros africanos hizo que en menos de un siglo se pasara de 5.000 esclavos a 450.000. Las condiciones de vida de estas personas eran durísimas; como promedio, morían al cabo de diez años de llegar, agotados por el penoso trabajo en la plantación y los brutales castigos. El 23 de agosto de 1791, los trabajadores de las plantaciones de Haití se sublevaron masivamente contra sus amos, en un proceso que culminó en 1804 con la única revolución antiesclavista e independentista del mundo dirigida y protagonizada por los mismos esclavos.
La mayor paradoja de esta conmemoración, sin embargo, no es su olvido, sino su actualidad. Una realidad que suena tan pretérita, tan distante y extraña, propia de épocas barbáricas completamente ajenas a nuestros tiempos modernos, es una realidad que cruza el mercado global y tiñe las cadenas de suministro del mundo. La trata de esclavos entendida como el comercio de seres humanos para explotación laboral o sexual, existe. Es la realidad material que sufren millones de hombres, mujeres y niños migrantes, desplazados internos, refugiados, indígenas y grupos social y económicamente vulnerables, que se ven sometidos a la trata de personas y al trabajo forzado. Las últimas estimaciones de la OIT (2017) cifran en 25 millones las personas sometidas a explotación laboral o sexual en todo el mundo.
Similar a lo que acontecía cuando la actividad era legal, las formas de esclavitud contemporánea están ocurriendo en la economía lícita. Lo que ha identificado la OIT ha sido confirmado por nuestra organización en Chile y por nuestros colegas en América Latina, Asia, Europa y África: la trata y el trabajo forzado ocurren en la agricultura y horticultura, en la construcción, en la industria textil y de manufactura, en la hotelería y servicios, en la minería e industria forestal, en la pesca industrial, en el procesamiento y envasado de alimentos, en el transporte, en el servicio doméstico y otros trabajos de cuidado y limpieza, y en la industria sexual y prostitución.
La vigencia de la idea de trata de esclavos no puede entenderse por completo sino en el contexto de una economía globalizada compuesta por cadenas globales de valor que han tercerizado en países pobres la mano de obra productora de bienes y servicios en beneficio de países compradores ricos; o bien, que se han beneficiado, directa o indirectamente, de las migraciones forzadas impulsadas por la globalización de la pobreza, el cambio climático y los conflictos políticos y económicos regionales, como el éxodo venezolano en nuestra región.
Tanto los agentes del Estado como los ciudadanos y empresas contribuyen de manera directa o indirecta en la existencia de personas sometidas a explotación a lo largo de la cadena de suministro. Las víctimas enfrentan limitaciones a su acceso a la justicia y se les vulnera la garantía de igualdad ante la ley e imparcialidad, la prohibición de discriminación y el pleno goce y disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a reparación íntegra.
Lo que hemos detectado en nuestro trabajo en terreno es que intermediadores laborales, contratistas y empresas inescrupulosas o con sistemas de prevención ineficaces o inexistentes, captan y albergan trabajadores migrantes irregulares sujetos a retención de salarios, no pago de horas extras y condiciones de vida y de trabajo degradantes. Trabajadores extranjeros, que desconocen el idioma español, suscriben contratos de trabajo y contraen deudas exorbitantes para venir al país para luego ser manipulados a trabajar sin descanso para pagar la deuda. La naturalización de la precariedad y el abuso laboral, unido a la discriminación y racismo estructural contra las personas migrantes impide que funcionarios públicos detecten oportunamente a las víctimas, e incluso en aquellos casos en que son detectadas, son sometidas a continuas experiencias de revictimización durante el proceso penal y en la adopción de medidas de protección.
Ciudadanas y ciudadanos adquirimos y consumimos todos los días productos potencialmente elaborados con trabajo forzado. El café, el algodón, el chocolate, minerales estratégicos para la tecnología, frutas y verduras, son algunos de los productos identificados por organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil como provenientes de prácticas de trabajo forzado, ocurriendo usualmente en los niveles más bajos de la cadena de valor.
La crisis migratoria en la región y las políticas migratorias restrictivas implementadas en los últimos años han generado un mercado del commodity humano disponible a ser explotado en nuestro país. La irregularidad migratoria es uno de los mecanismos más habituales de coacción contra los trabajadores migrantes, quienes no denuncian las vulneraciones por temor a ser deportados y en el caso de que reciban algún salario, la imperiosa necesidad de enviar remesas a sus países de origen.
No debemos olvidar que Chile es un país cuya economía depende preponderantemente de la exportación de materias primas, y ello implica que nuestra exposición al riesgo de trata y trabajo forzado en las operaciones y cadenas de valor es alta. Esto ya había sido constatado por la Unidad de Análisis Financiero, quien en su Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado y Financiamiento del Terrorismo 2017, calificó los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes como amenazas de nivel de riesgo alto de lavado de activos en nuestro país.
Lo anterior no hace sino relevar la necesidad urgente de abordar la esclavitud contemporánea de manera eficaz y eficiente en el país. Hay al menos cuatro avenidas abiertas para ello.
Los compromisos del Estado
Además de adoptar los instrumentos internacionales claves en la materia, incorporándolos al ordenamiento jurídico nacional – la Convención de la Esclavitud de 1926, el Convenio núm. 29 y 105 de la OIT sobre trabajo Forzado y su abolición, el Convenio para la Represión de la Prostitución Ajena de 1949, la Convención Suplementaria de 1956 sobre esclavitud y prácticas análogas a la esclavitud, la Convención de Derechos del Niño de 1989, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo facultativo contra la Trata de Personas de 2000, y la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abordan el fenómeno en sus ODS 5, 8 y 16-, Chila ha asumido compromisos internacionales que lo sitúan en posiciones de vanguardia a nivel regional e internacional.
Chile fue el primer país pionero de la Alianza 8.7 en la región, adhiriéndose el año 2019 a esta iniciativa mundial liderada por la OIT para poner fin al trabajo forzoso, las formas modernas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil. En 2021, el país ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio núm. 29 y la Recomendación núm. 203 de la OIT, que fortalecen las obligaciones internacionales de dicho Convenio. El Protocolo es un tratado internacional, sujeto a ratificación, que crea obligaciones legales de aplicación al Estado que ratifica. El Protocolo dispone el deber de formular, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, una política y un plan de acción nacionales que prevea la adopción de medidas sistemáticas por parte de las autoridades competentes y, si procede, en coordinación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como con otros grupos interesados, a fin de lograr la supresión efectiva y sostenida del trabajo forzoso (Art. 1.2). En junio de 2021, se dictó el Decreto Nº 31 que crea la Comisión Asesora Ministerial para la Implementación del Protocolo de 2014, con el fin de formular un plan de acción nacional para la eliminación del trabajo forzoso en el país. Por su parte, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública lidera la Mesa Intersectorial de Trata de personas, comisión asesora de carácter interministerial que implementa la política pública sobre la materia desde el año 2008, y que, liderada por el Subsecretario del Interior, recientemente sesionó por primera vez este año para iniciar formalmente el trabajo conjunto para el 2022.
Los caminos que abre la institucionalidad vigente son promisorios. Los instrumentos y espacios de coordinación y retroalimentación potencialmente eficaz existen. Las expertise técnica, también. Sin embargo, avances concretos en prevención y persecución se concretarán si, y solo si, nos liberamos de la concepción rígida de la trata y el trabajo forzado como manifestaciones de criminalidad organizada únicamente y nos abrimos a la comprensión de que, en última instancia, estas formas de explotación humana son un asunto de justicia social. Como tal, exigen de los funcionarios públicos un fino juicio moral que les permita detectar las asimetrías de poder y el abuso de relaciones de superioridad e inferioridad que habilitan la explotación y la encubren. Este aspecto no puede ser soslayado. A menos que se produzca una revolución moral al interior de los servicios del Estado que les permitan superar sus prejuicios y estereotipos basados en el racismo, la xenofobia, la misoginia y la aporofobia, es difícil que declaraciones en el papel logren resultados por sí solas.
El compromiso de los privados
Desde el rol que le cabe a los privados, Chile se sumó al esfuerzo mundial por la agenda de empresas y derechos humanos, manifestada en la nueva directriz jurídica de los Principios Rectores en Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas, que recoge las obligaciones de los Estados y las empresas en la protección y respeto de los derechos humanos. En 2017, el Estado adopta el primer Plan de Acción Nacional en la materia y desarrolla un segundo plan durante el periodo 2018-2021. El desarrollo de estos planes de acción ha implicado la participación de los gremios empresariales más relevantes del país, quienes han suscrito públicamente su compromiso con la agenda de derechos humanos y debida diligencia. La CPC el año 2019 lanzó su Guía sobre empresas y derechos Humanos, donde asume el compromiso de impulsar la implementación de los Principios Rectores y la debida diligencia en derechos humanos en las empresas del país, compromiso reforzado por la existencia de la Red Pacto Global Chile, iniciativa de sostenibilidad empresarial que reúne a empresas que adhieren al compromiso de implementar sus Diez Principios, los cuales están centrados en cuatro ámbitos: derechos humanos, relaciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Finalmente, y en el marco de nuestra membresía en la OCDE, Chile está sujeto a las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales, mecanismo internacional que define normas de conducta desde el punto de vista social y medioambiental y prescribe procedimientos para la resolución de conflictos entre empresas y las comunidades o individuos afectados negativamente por actividades empresariales (o mecanismo de mediación de Punto Nacional de contacto).
La esclavitud maximiza ganancias. La producción bajo condiciones de trabajo forzado es a un costo considerablemente inferior al de las actividades lícitas, sin los normales costes de personal, financieros o industriales, y sin la debida carga tributaria. Esto desestabiliza las condiciones del mercado y la competencia, promueve la corrupción y perpetúa un enriquecimiento injusto basado en la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores.
Los privados tienen en sus manos una oportunidad única de demostrar de manera concreta e inequívoca su voluntad y compromiso con los derechos humanos, implementando debida diligencia y medidas de prevención y detección de trabajo forzado en sus cadenas de suministro efectivas y suficientes. El desafío radica en superar las deficiencias de la auto-regulación y las prácticas de green-washing, dotando de coherencia y verdad al discurso.
La responsabilidad penal corporativa
Donde quizás se proyecta el aspecto más innovador de la regulación nacional, fue la incorporación del delito de trata de personas en la ley 20.392 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuestión que hacen las disposiciones de la ley 21.325 o nueva ley de migración. Consagrar la trata como un delito que genera de manera directa responsabilidad penal corporativa por faltar al deber de cuidado, es un estándar inédito en el mundo. Implica ubicarse en la vanguardia de la protección de los derechos humanos, el trabajo decente y el comercio justo, al consagrar de manera imperativa la implementación de modelos de prevención y debida diligencia en trata y trabajo forzado por parte de las empresas.
Desafortunadamente, la incorporación legal se llevó a cabo con errores que hoy impiden que el delito sea aplicable. Sin embargo, se discute en el Senado en segundo tramite constitucional el Boletín 13507, proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos, cuyo texto vienen a reemplazar la ley 20.393. Los senadores Latorre y Walker introdujeron una indicación, reponiendo el delito de trata en el proyecto.
La nueva Constitución
Finalmente, el texto de la Nueva Constitución contempla el artículo 63, que expresamente señala: “Se prohíbe la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará una política de
prevención, sanción y erradicación de dichas prácticas. Asimismo, garantizará la protección, plena restauración de derechos, remediación y reinserción social de las víctimas.” La incorporación de la prohibición de esclavitud fue un bellísimo trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil y convencionales que hicieron suya la necesidad de abordar la explotación humana contemporánea.
Tiene mucho sentido que la prohibición de la esclavitud haya quedado consagrada a continuación del derecho de las personas a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y de sus proyectos de vida del artículo 62. Pues la prohibición de la esclavitud sea antigua o contemporánea, en última instancia es eso: el fin de toda dominación y la recuperación del principio conmutativo de justicia: la idéntica contraprestación entre el dar y el recibir entre sujetos de idéntica dignidad.