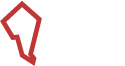Este mes se celebra el orgullo lgbtiq+ y quiero aprovechar la ocasión para reflexionar acerca de las migraciones las migraciones de mujeres Trans (género/sexuales) de países de Latinoamérica hacia Santiago-Chile.
Es importante considerar que la migración influye sobre las relaciones de género, afianzando las desigualdades y los roles tradicionales, o bien desafiándolos y transformándolos, de tal manera que el género, en su sentido relacional, es un fuerte elemento que determina quién migra, por qué y cómo se toma la decisión (Jolly, 2005), de igual manera, la diversidad de géneros implica experiencias particulares en el proyecto migratorio, en las estrategias de inserción social, cultural, laboral, económico, político, etc; en la comunidad de destino y en la forma en que la persona migrante mantiene el vínculo con su comunidad de origen.
Sin embargo, cuando buscamos estudios que vinculen migración con género, regularmente encontramos registros de migrantes que responden a matrices heteronormativas. Al respecto, Luna Martinicorena nos menciona: “(…) se presupone que los desplazamientos poblacionales responden a determinada normatividad binaria sexual y de género generalmente incuestionada, que ha dado por sentado que estos movimientos han sido realizados por personas ‘tipo’, mujeres y hombres cissexuales/ género y heterosexuales; obviando por tanto, la diversidad y multiplicidad de posiciones posibles al interior de la categoría ‘migrantes’, desatendiendo experiencias de migración que, cuestionan y huyen de las narrativas y relatos dominantes y más habituales, reduciendo, por tanto, las complejidades del fenómeno” (2014, pág. 20)
Abordar la migración desde los cuerpos e identidades disidentes plantea diversos retos. Uno de ellos consiste en ver la migración desde una perspectiva de género amplia, en donde el cuerpo y la identidad sean elementos primordiales para configurar la migración de mujeres Trans. El cuerpo en contextos migratorios, es el prisma inicial con el que se nos identifica como un “nosotres” o un “otre” y te coloca en un lugar dentro de la sociedad.
Para el caso de las mujeres transmigrantes, la corporalidad constreñida por normatividades binarias, dificulta sus procesos de reconocimiento e inserción, dentro de los colectivos migrantes y en la sociedad chilena en general, desplazando experiencias de vida a espacios de alta vulnerabilidad, como es el trabajo sexual -un ejemplo de ello es que la mayoría de las organizaciones migrantes de mujeres Trans en Chile, están vinculadas a la defensa de derechos del trabajo sexual y a la prevención de VIH e ITS; siendo el trabajo sexual un espacio de alta vulnerabilidad no per se, sino por las condiciones de violencia que, desde clientes y sociedad en general, se ejerce sobre las trabajadoras sexuales trans-.
En términos de identidad, es primordial que se reconozca la necesidad de contar dentro de las luchas por los derechos de las personas migrantes de todos los colectivos, el acceso a este derecho por parte de las mujeres transmigrantes, ya que en la actualidad, sólo pueden acceder a la Ley (21.120) de Identidad de Género, las personas migrantes que cuenten con residencia definitiva. Esta situación se vuelve problemática -sin considerar los ya largos procesos de regularización que existen actualmente- ya que la identidad, el poder identificarte como lo que eres, te permite una mejor inserción en la sociedad chilena y acceder a los servicios y protección del Estado, como derechos que tenemos todas las personas migrantes.
Incorporar dentro de las luchas de los colectivos migrantes los conocimientos, experiencias y necesidades de las mujeres trans migrantes – y de todas las diversidades y disidencias migrantes- desde una perspectiva de género amplia en donde se considere cuerpo e identidad, nos permitiría tener una mejor caracterización de nuestros diversos colectivos, ampliar nuestras redes de ayuda y defensa por los derechos migrantes.
No todas las personas son heterosexuales; las disidencias y diversidades, también migramos.