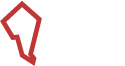En esta nueva conmemoración del día internacional de los refugiados, no puedo dejar de hacer una reflexión sobre la institución del refugio en el país. Para las personas que no han podido leer la ley 20.430, es bueno decir que es una de las leyes en la materia más moderna, no sólo en nuestra región, sino a nivel mundial, ya que el concepto de una persona refugiada va más allá de la tradicional y retrograda mirada del perseguido político o religioso, propia de principios del siglo pasado.
En ella se establece que las personas que pueden y deben ser protegidas por el Estado chileno son todas aquellas que, incluyendo la persecución política, religiosa y racial, también se incluyen a las que sienten que su integridad o incluso sus vidas estén amenazadas:
“por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” en el país de su nacionalidad o residencia habitualo
“si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida”.
¿Qué mejor manera que las anteriores de describir a las más de 5.5 millones de personas venezolanas en los países de la región incluyendo a Chile? Lo cierto es que a pesar de que nuestra legislación (ley 20.430) siendo lo amplia que es, en la práctica, no ha podido convertir al país en lo que creo fue el espíritu del legislador al observar la Declaración de Cartagena de 1984 y como bien lo dice el himno nacional, “el asilo contra la opresión”
Si bien es cierto que desde que se promulgó la ley de refugio en el año 2010, está no ha generado resultados óptimos en materia de protección internacional y en los últimos cuatro años los números han sido los peores. Siendo la administración Piñera II, la que ha reconocido y denunciado la violación sistemática de Derechos Humanos, la crisis económica y política en Venezuela, es la que menos ha entregado el reconocimiento a personas de esta nacionalidad.
Según cifras entregadas por la autoridad y publicadas en estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, entre el 2010 y el 2020, se han presentado 17.982 solicitudes de refugio, se han rechazado 4.224 y solo se han otorgado 681 (siendo 2020 el año con menos reconocimiento de refugio: solo a 7 personas). Esto quiere decir que 13.077 personas todavía siguen a la espera de la respuesta su solicitud.
En octubre del año 2020 en plena pandemia por el COVID-19 la Contraloría General de la República ofició al entonces Departamento de Extranjería y Migración dirigido por Álvaro Bellolio para que cumpliera con lo establecido en la ley y dejara de solicitar requisitos a las personas que intentaban hacer oficial ante dicha oficina sus solicitudes de refugio, ya que como lo establece el texto en aras de cumplir con principios de protección internacional no debe existir sanción por ingreso irregular, y debe darse el trato más favorable.
Es importante destacar que la ley de refugio también establece mecanismos para dar acogida y protección masiva en el caso de tener movilizaciones de personas forzadas, como las que se están observando en nuestra región, esto evidencia a mi juicio lo que ha faltado es la voluntad política de las autoridades de gobierno de aplicarlos.
Para un alto número de personas venezolanas es necesario el reconocimiento de la condición de refugiadas, sobre todo para las personas en situación más vulnerables, quienes jamás habrían salido de nuestro país si por lo menos las necesidades básicas como lo son la alimentación y el acceso a la salud, estuvieran cubiertas, dos derechos fundamentales que se vulneran a diario. No en vano vemos todos los días niños, niñas y adultos mayores llegar a la frontera en avanzado estado de desnutrición y con estados de salud bastante deplorables y complicados.
Si bien es cierto que Chile no puede hacerse cargo por si solo de la protección y acogida del 100% de los venezolanos desplazados forzosamente, también lo es que en los últimos años las autoridades encargadas de dar cumplimiento a este deber humano, han hecho hasta lo imposible por ignorar la ley y los compromisos internacionales suscritos y ratificados por Chile, dejando a miles de personas sumidas en la irregularidad y a merced de personas inescrupulosas que lucran con la necesidad y vulnerabilidad de venezolanas y venezolanos.
Es bueno también mencionar que la ley 20.430 no establece compromiso del Estado por entregar apoyo económico a las personas que han sido beneficiadas con el reconocimiento del refugio, como se ha intentado hacer creer a la opinión pública. Por el contrario, lo que busca es que estas personas cuenten con la regularidad necesaria para que puedan generar medios de vida dignos y sean un aporte para Chile, resguardándoles de posibles arbitrariedades por cambios de autoridades.
Espero que con la llegada de la administración Boric, avancemos en el cumplimiento de la ley, la observancia de la definición de un persona refugiada, en la protección complementaria para las personas que efectivamente no puedan ser reconocidas como refugiadas y en el ejercicio pleno de derechos por parte de personas refugiadas y migrantes en Chile, y que esto además siente precedentes en el resto de los países de la región, para que las personas venezolanas dejen de ser vejadas en Venezuela y vistas como personas de segunda clase en el mundo.