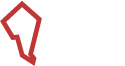Un relato de Wilson Charry
En los primeros dos días de clases, ella me había hecho sentir tan avergonzado ante mis compañeros que, al tercero, ya no quería volver. A pesar de que no le entendía ni una sola palabra (tal vez una o dos) del alemán que pronunciaba, sus gestos sarcásticos me hacían pensar que me veía como un mosco sudamericano.
La pena se agrandó cuando mis pares internacionales, la mayoría de ellos aún adolescentes y con idiomas nativos distintos al español, le seguían el juego y nadaban entre risas burlonas con frases que tampoco entendía. Como siempre he pensado que muchas cosas en la vida me han llegado tarde, quizás el coraje en medio de los veintidós años no fue la excepción; y lo único que hice en esa primera semana fue encogerme aún más en mi chaqueta de plumas sintéticas, aislarme de mis compañeros durante los descansos y evitar la mirada de la profesora colorada y malvada, para que no me hiciera preguntas que no entendería y que me dejarían caer en un nuevo ridículo.
Me di cuenta de que las circunstancias no me habían mostrado todos sus dientes. El lunes siguiente, tomé sin mucho ánimo el tranvía con destino a las clases de alemán. El sobresalto llegó después de ver a la profesora Greta justo al frente de la única silla disponible. Me quería morir al saber que la causante de mis torturas anímicas y la falta de esperanza por aprender un nuevo idioma tenía mi misma ruta. No podía ignorarla y seguir de largo, porque ella me vio primero y me levantó su ceja izquierda sin sonreír. Entonces no tuve opción y me senté para quedar cara a cara con ella mientras le daba los buenos días en su idioma. Ella me respondió entre dientes con su particular sonido gutural y volteó la mirada hacia las calles nevadas a través del ventanal.
Fueron los primeros treinta minutos más incómodos de mi vida, porque no me atrevía a romper el hielo con alguna de las pocas frases que había memorizado durante el pasado fin de semana; tenía la certeza de que la conversación moriría cuando ella me respondiera con palabras que yo no iba a entender; además de que mi velocidad para encontrar palabras en mi gordo diccionario era el de una tortuga coja, la profesora Greta estaba con una tranquilidad tan evidente que hacía entender que no tenía el mínimo interés de trabajar por fuera del aula.
Ya completaba siete días en Viena y había aprendido que los tranvías pasaban en horarios tan puntuales por la esquina de mi residencia, que podía salir con dos minutos de anticipación para no tener que congelarme en la parada. Por eso, un día después de descubrir que mi adorable profesora de alemán sería también mi compañera de viaje cotidiano, preferí salir diez minutos más tarde de lo habitual para evitar un nuevo y desagradable encuentro con ella. Ingenuo fui.
Me la encontré otra vez de golpe y me saludó con la misma temperatura de mi roja nariz. Nunca supe si ella estaba en ese vagón porque tuvo la misma estrategia mía, o porque, simplemente, se retrasó al olvidar algún medicamento que pudiera tomar alguien que bordeaba su tercera edad; me inclino por la segunda opción, porque era obvio que yo le era irrelevante por completo.
Noté que, esta vez, había más sillas disponibles, pero mi intuición me dijo que mi proceso educativo empeoraría si me hacía en otro lado, así que me senté de nuevo en su frente para comenzar los segundos treinta minutos más incómodos de mi vida. Ella, de nuevo, se dedicó a mirar a través del vidrió cómo la nieve se convertía en barro, mientras, de vez en cuando, sacaba de su cartera un pañuelo blanco que utilizaba para sonarse lo mocos con unas ganas que yo nunca le había visto a alguien: doblaba el pañuelo y lo guardaba en la cartera; lo sacaba de nuevo para sonarse por el lado limpio con más fuerzas que la vez anterior, y lo guardaba otra vez.
Yo me dedicaba a escuchar el zumbar de su nariz y también a repasar juicioso la tarea del día anterior. Una vez más me tenté en decirle algo, pero la timidez, que en ese momento de mi vida era una de mis principales características, no me dejó; así que sólo esperé a que llegáramos al destino sin pronunciar palabra. Pero no sólo eran tortuosos los minutos dentro del tranvía, sino, peor aún, los que tenía que pasar al bajarme con ella.
El tren rojo nos dejaba en la parada 72 justo al frente de La Ópera, teniendo que caminar tres calles más, atravesando la opernring, para llegar a un clásico edificio de la ciudad perteneciente a la Universidad de Viena, en cuyas salas se dictaban variados cursos de idiomas, entre ellos el nativo alemán. Mientras caminábamos al mismo destino, no sabía si fugarme, si escoltarla o caminar junto a su paso lento; era una indecisión acorde a mi tardía definición del carácter y mi completo desajuste por la llegada a una cultura tan distante.
Pasaron algunos días sintiéndome el patito feo de la clase que no lograba ningún avance significativo en el aprendizaje; y seguí haciendo todo lo posible por evitar los encuentros con la querida profesora Greta en el camino. Hasta que un martes, al entrar al salón, noté que ella no estaba. Había otra profesora en su reemplazo. Con algunas palabras y algunos gestos de pantomima, alguien me dijo que la habían trasladado de curso en el mismo edificio. La profesora Greta fue enviada al sexto piso para que dictara clases de español.