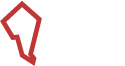En Chile, llevamos cerca de un mes de manifestaciones. Yo llevo más de tres años en el país, y como muchas personas migrantes, elegí venir a vivir aquí por una variedad de razones, entre ellas, su estabilidad económica y social. Sin embargo, nunca me atrevería pedir la vuelta esa estabilidad o “normalidad” cómo ha sido el llamado durante las últimas semanas.
No podemos volver a la normalidad, si nada este mes ha sido normal. Después de menos de un mes de manifestaciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado acciones judiciales por 5 personas asesinadas por acción directa de agentes del Estado, 197 personas que han sufrido daño ocular por disparo de perdigones y bombas lacrimógenas, 192 querellas por torturas y tratos crueles, 52 querellas por violencia sexual, y más de 2000 personas heridas en los hospitales. Y estas cifras se quedan cortas ya que consideran solo los casos denunciados, tal como se ha indicado desde el mismo INDH y la Cruz Roja.
Al mismo tiempo, personas se están manifestando en distintas partes del mundo como en Hong Kong y Líbano, y las cifras ni se acercan a las de Chile. En el caso de ambos países, recién este mes están llorando su primer muerto por causa de las manifestaciones. Las cifras de lesiones oculares en Chile ni se pueden comparar con otros lugares ya que son cifras nunca antes registradas a nivel mundial. Durante este mes en el país, se han registrado más personas con ojos lesionados que durante seis años del conflicto palestino-israelí. No hay cómo justificar estas cifras.
Me duele ver las noticias que se enfocan en los saqueos e incendios, omitiendo el sufrimiento humano y las violaciones graves a los Derechos Humanos que están ocurriendo en Chile. No puedo entender cómo se puede demostrar más preocupación por el daño material que por las violaciones a los Derechos Humanos. ¿Cuándo lo material se volvió más importante que la vida? ¿O simplemente hay vidas que valen más que otras? El discurso de condenar la violencia “venga de donde venga” es injusto y peligroso, porque pone al mismo nivel la resistencia popular con la represión estatal, minimizando las graves violaciones a los Derechos Humanos por parte del Estado. Los acuerdos por la paz no van a servir antes de tener justicia.
Creciendo en Finlandia, no sabía que lo que yo comprendía como derechos humanos en realidad eran privilegios. Privilegios que en Finlandia son más o menos garantizados para todas y todos, volviéndose en derechos en ese contexto socio-político. Derechos como acceso equitativo a atención de salud, pensiones, educación de calidad y vivienda digna, que este movimiento ha levantado con fuerza, y que en Chile siguen siendo privilegios de pocos.
En Finlandia no existe este modelo donde cada persona elige donde pone su dinero respecto a servicios sociales como la educación, la salud y las pensiones. El Estado recauda impuestos, y las personas que tienen muchos recursos, también pagan mucho en impuestos. Con estos recursos se buscan garantizar los derechos humanos, igualdad de oportunidades y una vida digna para todas y todos. Para dar una idea, Finlandia recauda cerca del 44% de su PIB en impuestos, mientras Chile solo el 20%, siendo uno de los países con menor recaudación de impuestos en relación al PIB de la OCDE.
En general a Chile le gusta compararse con países como Finlandia, sin embargo, entremedio de esta crisis, el Presidente Sebastián Piñera dio entender en una entrevista para la revista El País, que los únicos modelos disponibles son el modelo neoliberal de Chile, y el modelo bolivariano, que según sus palabras, “ha traído en todos los países donde se ha aplicado sufrimiento, frustración, pérdida de libertad, estancamiento”. Existe una diversidad de modelos, y Finlandia, junto a muchos otros países, ha logrado disminuir las desigualdades y distribuir ingresos a través de impuestos progresivos y transferencias directas del Estado. Sea cual sea el modelo que necesita Chile, este movimiento ha dejado claro que ya no son suficientes los cambios superficiales. Está claro que Chile necesita repensar su modelo actual y redistribuir de una manera más justa el crecimiento que ha logrado, lo que va a significar tocar las estructuras que mantienen la desigualdad y los privilegios de las clases acomodadas.
En este contexto no entiendo cómo se atreven pedir normalidad y proponer acuerdos vacíos por la paz. Claro que me siento mal en esta ciudad con olor a lacrimógenas e incendios, me duele escuchar a los helicópteros dando vueltas y los disparos en la calle, y me da miedo ver a los carabineros como si estuvieran preparados para la guerra. Nadie quiere esta violencia.
Pero cuando mi familia desde el otro lado del mundo me pregunta si estoy bien, cuando ven los titulares de “Chile está en guerra”, respondo que sí. Yo estoy bien, porque tengo el privilegio de elegir si quiero ver la violencia o vivir la represión. Puedo elegir si participo en las marchas, si leo las noticias, si reviso las redes sociales. Puedo quedarme tranquila en la casa sabiendo que a mí no me van a buscar en la casa como ha pasado con las familias en las poblaciones. Todo por la suerte de haber nacido en un lugar de privilegios, y por seguir teniendo los mismos privilegios en Chile como migrante blanca y europea.
Son demasiadas las personas que no nacieron con la misma suerte, y que viven una realidad completamente distinta durante estas manifestaciones. Personas que han vivido con esta violencia y represión por décadas, en un sistema que las sigue excluyendo y marginalizando.
Por eso, no podemos dejar de luchar antes de que realmente cambie Chile. Se abre la oportunidad de una nueva constitución, una oportunidad histórica donde el pueblo que durante este mes ha levantado su voz se vuelve protagonista de este nuevo pacto social. Pero hay que estar alertas, no podemos dejar que los sacrificios de tantas personas sean en vano . Tenemos que luchar hasta que la normalidad que tanto se pide sea digna para todas y todos, y hasta que lo que ahora vemos como privilegios en Chile, se vuelvan derechos garantizados por el Estado.