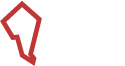Según la Organización Internacional de Trabajo, las mujeres representan cerca de la mitad del total de migrantes del mundo hoy, y en América Latina y el Caribe, más de la mitad de migrantes son mujeres. A pesar de que trabajar en otro país puede favorecer la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, la migración también presenta una amenaza a la seguridad de ellas.
Ser mujer migrante significa que la discriminación basada en el género se cruza con otros tipos de discriminación. Siendo migrantes las mujeres están expuestas a la discriminación, no solo por ser mujer, sino además por ser migrante, por su origen étnico o por su situación económica. De esa manera, la mujer migrante puede encontrarse en situaciones de vulnerabilidad que son el doble, el triple, o hasta cuatro veces más de las que podrían sufrir los hombres.
Soy una mujer migrante. Me vine a vivir a Chile hace unos años atrás. Me vine a trabajar como la mayoría de las migrantes en Chile. Sé lo que significa estar lejos y extrañar a mi país, mi familia, mi gente, mientras valoro y quiero mucho a la gente que me recibió. He vivido la frustración de no saber el idioma, no entender los chistes, de sentirme distinta a los demás. También sé como se siente la cosificación sexual y la exoticización de la mujer migrante.
Junto a miles de migrantes he vivido las emociones de frustración, de desesperación y, a veces, de miedo en las madrugadas haciendo fila en la PDI, la de extranjería y el registro civil. Me quedaron grabados los insultos de los que fui testigo en estas filas, sin embargo, cuales nunca viví. Me acuerdo que “sin RUT en Chile hay que acostumbrarse a lo qué hay”, un comentario que me hizo una arquitecta venezolana en una de estas filas eternas. Y me acuerdo, pensando que yo nunca he tenido que dejar mis sueños personales o acostumbrarme a lo que hay por ser migrante.
Soy una mujer migrante, pero esto no limita mis opciones laborales en Chile. Nunca he vivido discriminación por mi país de origen. Nunca he vivido trato hostil o explotación por no saber el idioma. Por ser blanca, por ser rubia, por ser europea, Chile me recibió con brazos abiertos.
Como varios me han explicado, en Chile no soy una migrante. Me han dicho que en Chile hay inmigrantes e inmigrantes. Cuando me hablan de los inmigrantes y de la invasión que está viviendo Chile, están hablando de los otros. Yo soy una extranjera.
Se dice que privilegio es invisible para quien lo tiene. Antes de venir a vivir en Chile, no había visualizado cuán fuerte es el privilegio que tengo sólo por el hecho de haber nacido en un cierto lugar. No existen “inmigrantes e inmigrantes”, sin embargo, reconozco que en esta sociedad mi privilegio me otorga un trato y una posición privilegiada sin ningún mérito mío. Las situaciones de discriminación que vivo tienen que ver sólo con mi género, mientras muchas mujeres migrantes viven desigualdades de poder que entrecruzan el hecho de ser mujer, ser extranjera, ser negra y además ser pobre.
Cuestionar el privilegio es un desafío continuo. Cada día podemos aprender a cuestionar nuestra posición en el mundo y entender como formamos parte de sus desigualdades de poder. Hay mucho privilegio que no está reconocido y de esa manera está protegido en la sociedad, por lo tanto, el primer paso para empezar a cambiar el orden establecido es cuestionarlo.
El ocho de marzo marca la celebración de los logros sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres a través de la historia y por todo el mundo. Además, este día nos desafía a hacer visibles los privilegios que poseemos viviendo en una sociedad y cultura profundamente machista, clasista y racista. El privilegio sistémico y la desigualdad que eso produce nos hace daño a todas y todos. En la lucha para una sociedad más justa, necesitamos empezar reconociendo y cuestionando los privilegios que muchas veces nos cuesta tanto ver.