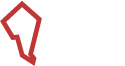El 8 de marzo no es un día para celebrar ni regalar flores o chocolates. Es un día para conmemorar y recordar la lucha de cientos de mujeres que murieron por exigir mejoras en sus condiciones laborales y salariales.
Y en esta lucha constante de igualdad en las condiciones laborales con los hombres, no están ajenas las mujeres migrantes.
Las mujeres constituyen la mitad de la población migrante mundial y en los países desarrollados son más numerosas que los hombres. Esto es lo que conocemos como la “feminización de las migraciones” (OIM, 2006: 25).
En este sentido, la migración femenina tiene repercusiones tanto positivas como negativas. Ofrece grandes posibilidades al promover la igualdad de género al empoderar a las mujeres migrantes, muchas de las cuales actualmente lo hacen solas y se convierten en el principal sostén de sus familias. Sin embargo, la migración femenina también puede aumentar su vulnerabilidad y exponerlas a sufrir discriminación y violencia, especialmente si se encuentran en situación migratoria irregular. En esos casos, muchas veces acceden a condiciones laborales precarias vinculadas al trabajo sexual y/o doméstico fuera del margen legal y de la protección de los estados receptores u organizaciones. Las trabajadoras domésticas son especialmente vulnerables a los malos tratos físicos, sexuales y otros abusos de sus empleadores. Muchas mujeres migrantes también tienen un acceso limitado a la justicia en los países de destino[1]. Las mujeres migrantes también afrontan formas de discriminación múltiples y confluentes, como la xenofobia y/o el racismo, debido a su origen étnico, raza o color de su piel.
Caso de especial preocupación y protección son las mujeres migrantes en situación irregular, las cuales se encuentran en una condición de vulnerabilidad a los abusos, al aislamiento y a la falta de acceso a los servicios de salud y al sistema de justicia, todo esto vinculado al temor de ser expulsadas, deportadas, encarceladas y ver sus expectativas migratorias frustradas.
Así, en el marco de este contexto macro-social, es que cientos de mujeres provenientes principalmente de República Dominicana, de la costa pacífica de Colombia y Haití–y por lo tanto, muchas afro-descendientes–, han llegado a Chile buscando nuevas oportunidades laborales y sobre todo, mayores ingresos. Lamentablemente, muchas de estas mujeres –aunque en Chile resulta imposible realizar hasta la fecha, investigaciones estadísticas sobre esta fracción de la población inmigrante–, no han encontrado otra oportunidad que ejercer el comercio sexual (Carrere, 2015: 34)
Esta mirada supone cuestionar y hacer visibles las causas estructurales de discriminación social e histórica de las mujeres, y otras poblaciones, para proponer estrategias encaminadas a transformar los impactos negativos que tienen las prescripciones normativas y sociales patriarcales sobre los proyectos de vida y derechos de las mujeres como de otros grupos discriminados,[2] en este caso las mujeres migrantes.
Las deficiencias de las políticas públicas y el incumplimiento de las obligaciones estatales respecto de los derechos económicos y sociales tienen un impacto diferenciado y desproporcionado sobre las mujeres. En efecto, la falta de vivienda, atención en salud, alimentación y trabajo aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las exponen a la violencia, la explotación y el abuso. Las crisis financieras y los programas de ajuste estructural y austeridad que suelen acompañarlas, entre otras medidas similares, tienden a recargar e incrementar las múltiples responsabilidades de las mujeres, particularmente en los ámbitos no formales y privados. Por esta razón, es creciente el interés en impulsar una mayor visibilización del trabajo informal y no remunerado de las mujeres. (Parra 2013)
En ese sentido, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares recomienda que el Estado parte proteja a las mujeres trabajadoras domésticas migratorias, garantizando una mayor y más sistemática vigilancia de las condiciones laborales de estas por parte de los inspectores de trabajo conforme a la Observación General N°1 del Comité sobre Trabajadores Domésticos Migratorios[3]. El Comité también insta a los Estados partes a garantizar que estas trabajadoras migratorias tengan acceso efectivo a los mecanismos de prestación de denuncias contra sus empleadores y que todos los abusos, incluidos los malos tratos sean investigados y, cuando procesa, sancionados[4].
El progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres depende en gran medida de establecer las inversiones y planes correctos. Tanto los planes de desarrollo nacional como internacional deben adoptar la igualdad de género como meta central respaldada por medidas específicas para alcanzarla, y para ello, se ofrece una metodología para la planeación, instrumentalización, seguimiento, evaluación y presupuesto de proyectos para el desarrollo. Siempre y como ya se ha señalado anteriormente, a partir de la obligación internacional que tienen los Estados y sus agentes de tomar medidas para la inclusión de la perspectiva de género en la elaboración e implementación de programas y acciones públicas sustentadas en evidencias empíricas, y sobre la base de presupuesto públicos.[5]
Se debe enfatizar en la elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de género, entendidos estos, como el instrumento fundamental de la política pública para avanzar hacia la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y como el principal indicador del compromiso gubernamental con los derechos de las mujeres y la igualdad de género, en los tres órdenes de gobierno: estatal, regional y local; son una de las estrategias más eficaces para acelerar el paso y transitar hacia sociedades más igualitarias y con mayores niveles de bienestar. (ONU Mujeres, 2014)
Bajo estas consideraciones, una política pública definida al tipo de migración que recibe el Estado y una ley acorde a las realidades de estos grupos, es decir, un enfoque jurídico que debe tener principios y valores que se expresen por medio de los derechos humanos, reconocidos u plasmados en la normativa interna (Peña, 2012: 12) permitiría la plena aplicación y protección del reconocimiento de los derechos fundamentales de todos y todas las migrantes.
[1] Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la resolución 58/143 de la Asamblea General sobre la violencia contra las trabajadoras migratorias se insta a los Estados a proteger mejor los derechos de las migrantes La Plataforma de Acción de Beijing obliga a los Estados a adoptar las siguientes medidas: Velar por la plena realización de los derechos humanos de todas las mujeres migrantes, incluidas las trabajadoras migrantes, y su protección contra la violencia y la explotación. Instituir medidas para mejorar la situación de las migrantes documentadas, incluidas las trabajadoras migrantes, y facilitar su empleo productivo mediante un mayor reconocimiento de sus aptitudes, su educación en el extranjero y sus credenciales, y facilitar también su plena integración en la fuerza de trabajo. Disponible en http://www.acnur.org/nuevaspaginas/publicaciones/congreso_mujeres/ELEMENTOS/PROD.%20CREA/Compendio%20tomo%20II%20.pdf?view=1
[2]Curso virtual auto formativo “Recursos para incorporar los Derechos Humanos las Mujeres”. 2016. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Disponible en http://www.iidh.ed.cr/
[3]Observación general Nº 1, sobre los trabajadores domésticos migratorios 23 de febrero de 2011 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8447.pdf?view=1 (1/08/2017)
[4] 15º período de sesiones 12 a 23 de septiembre de 2011 Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 74 de la Convención Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. 23 de septiembre de 2011.
[5] ONU Mujeres. 2016. Informe Anual 2015-2016. http://annualreport.unwomen.org/es/2016/what-we-do/governance-and-national-planning