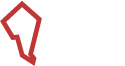Hace aproximadamente un año realizo un estudio en Antofagasta, en el que me propuse escudriñar sobre lo que comúnmente se entiende como “xenofobia”¹. Uno de mis planteamientos iniciales es que pensar que la diferencia nacional, racial y cultural, entre las personas pueda ser una “fobia”, actualmente, representa un grave problema de concepción de lo que es la realidad, de cómo concebimos y nos relacionamos con las personas. Alguien podría sufrir de fobia a las alturas, arácnidos o serpientes, pero no a otras personas.
A diferencia del resto de animales, las personas desarrollamos (físicamente) algo que se llama Corteza prefrontal, parte de nuestro cerebro, relacionada con la toma de decisiones, el cambio y la reflexión. Es resultado de la evolución. Por tanto, concebir a un sujeto, a otro ser humano como “aversivo”, más que un problema de psiqué, más que el rechazo y la hostilidad individual y psicológica, parece ser mucho más severo porque habla sobre nuestros conocimientos, sobre cómo nos entendemos, cómo creamos “lo diferente”, la similitud y el paisaje de lo normal. En el caso de la nacionalidad, cómo construimos el imaginario cívico de la nación. Ángela Y. Davis, nos recuerda que finalmente, este último elemento afectará en gran medida a la producción de jerarquías y estructuras de dominación, entre otras, raciales, de género, culturales.
Sin embargo, lo que más me intriga en este momento de la investigación, son las formas de reconocimiento positivo de lo que son los “inmigrantes”. La producción de discursos positivos sobre la inmigración y sus beneficios, parece estar enunciada desde una constante negociación con el sujeto que rechaza. Particularmente, me centraré en una de estas posiciones que es recurrente en la vida cotidiana y que, a propósito de la coyuntura de estos días con la ley de migración, me parece necesario ponerla en discusión. En una conversación entre trabajadores de una construcción, donde también había trabajadores extranjeros, frente a la posición hostil de uno de ellos, otro agrega “igual ellos son personas”, y el resto asiente. El argumento de “igual son personas”, me pareció tan preocupante como la posición hostil, surgiendo interrogantes como ¿Bajo qué formas, bajo qué posiciones, bajo qué argumentos llegamos a deshumanizar a extranjeros?, ¿cómo humanizar se convierte en un miserable ejercicio de reconocimiento?
Algo interesante plantea Miriam Ticktin, del Instituto Zolberg en Migraciones y Movilidad² de la New School for Social Research en New York, lo problemático de las “fronteras humanitarias”. El discurso humanitario para flexibilizar las fronteras, interpela a una compasión, donde lo afectivo comanda una grave situación política como lo son aquellas razones que llevan a las personas a desplazarse, a pedir asilo o refugio. Así como ese discurso interpela a la compasión, también la hostilidad interpela afecciones. Nuestra posición para dialogar con quienes ven en los extranjeros latinoamericanos y sobretodo aquellos de tez de piel oscura, morena o “negra”, una amenaza a nuestra cultura, debe ser de mayor confrontación. Por lo general la posición hostil cambia con argumentos y con hechos, pues la ignorancia siempre conduce a sacar lo peor de nosotros. Sin embargo, frente a la re articulación del racismo, a lo largo del mundo, no debe llevarnos a articular discursos humanizadores de los inmigrantes “indeseados”, sino muy por el contrario, debe llevarnos con toda nuestra fuerza a no ceder paso a este preocupante “proto” fascismo.
El Nuevo proyecto de Ley de Migraciones sigue la misma lógica de reconocimiento, en ello, pareciese ser que endurecer los mecanismos para pasar de visa turista a de trabajo, o pensar en una migración regular, segura y ordenada, es no comprender los mecanismos que operan para que las personas migren. Pero peor aún, hablar de perspectiva de derechos cuando se quiere intensificar mecanismos de control a las/los trabajadores extranjeros, es un perverso ejercicio de crueldad. En base a la idea y al discurso de los Derechos Humanos, también articulamos otra miseria, “que los inmigrantes tengan derechos”. ¿Y si desarticulamos mejor todos los dispositivos que están involucrados en producir a estos extranjeros como “personas sin derechos”?, ¿nos encontraríamos igual con aquellos dispositivos que oprimen a nuestro propio pueblo?, ¿para quién es peligroso?
Retomando a Ticktin, creo que en el actual panorama mundial, regional y nacional, no podemos seguir articulando un discurso de las migraciones basándose en “lo humanitario”. Como creo, no podemos descansar en la “perspectiva de derechos” y permanecer contemplando que el populismo de derecha gane posiciones en la población, ni cómo el neoliberalismo sigue convirtiendo en transacciones monetarias todos nuestros derechos y accesos a servicios básicos. Seguir articulando una política del reconocimiento del tipo “el/ella igual puede porque es un ser humano”, es perpetuar la miseria y la deshumanización. Es querer imponer algo que debe cambiar principalmente por medio de la educación y la lucha política y valórica.
El problema del discurso de la perspectiva de derechos, es similar al de la frontera humanitaria que menciona Ticktin. Tal como ella, creo que en este caso, lejos de los imaginarios de crisis y caos con las migraciones, de la benevolencia estatal y eclesiástica, y de los organismos de regulación internacionales, debemos comenzar a referirnos a ello con los lenguajes de la justicia. Lo que no debe hacernos hablar de derechos, sino de la centralidad de los ejercicios de poder y cómo esos ejercicios marcan cuerpos específicos: cuerpos para odiar o amar, para ser amigo o enemigo, cuerpos con derechos o sin derechos, cuerpos humanos e infrahumanos.
El lenguaje de la justicia debe irrumpir en el imaginario cívico de la nación. La perversa diferencia nacional, nos señala que a quienes marcamos con la diferencia (por lo general negativa e indeseable) se acompaña de un brutal ejercicio de desigualdad. Mientras estos mismos son retribuidos por la caridad y la beneficencia, el Estado y sus aparatos siguen entendiendo el potencial peligro, en estos cuerpos marcados por la sospecha. Como grafica muy bien actualmente, el caso de la mujer haitiana a la que acusaron de abandonar a su guagua porque perseguía a la persona que le robó.
El lenguaje de la justicia debería ponernos en enfrentamiento, no ceder paso a esta ola de fascismo, la misma que nos señala, que la evolución no son las jerarquías construidas por el conocimiento occidental. Los lenguajes de la justicia, deben recordarnos las tantas luchas que aún nos faltan por ganar.
[1] Proyecto de investigación IMI-UCN “Analizando la hostilidad nacional en Antofagasta”. Universidad Católica del Norte. Esta comunicación representa solo a quien la emite y no representa al conjunto de UCN.
[1] Zolberg Institute on Migration and Mobility. (http://blogs.newschool.edu/zolberg-center/ )