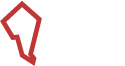El siguiente artículo reúne las opiniones y conclusiones de una mesa de trabajo organizada por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo, AECID, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde cinco ciudadanos latinoamericanos analizaron y reflexionaron acerca de la implicancia de la Migración y su aproximación al caso chileno, considerando también elementos de contexto de la realidad, sobre todo centroamericana.
Los flujos de personas que cruzan una determinada frontera de un país a otro, han crecido de manera exponencial en la actualidad. Pero esto no debiese reducirse sólo a un análisis cuantitativo cuya unidad de análisis son los movimientos, sino que también ellos están cargados de símbolos, características y especificidades que llegan a configurar las sociedades de acogida en diferentes regiones del mundo; sobre todo en aquellas en las cuales la migración es relativamente nueva y en las cuales se ha producido un fuerte incremento en los últimos años.
En ese sentido, Chile, en el contexto sudamericano, se ha convertido en un nuevo “polo de atracción” para migrantes de países de la región desde hace ya dos décadas, sobre todo de personas provenientes de países fronterizos, y de manera reciente provenientes del Caribe. Esto se complementa con la cifra de chilenos residentes en el exterior que asciende a casi 1 millón de nacionales. Por todo esto, el Gobierno de Michelle Bachelet, en su Instructivo Presidencial número 05 de noviembre de 2015, reconoce a Chile como un país de migración, es decir, que se constituye como un país de origen, destino y tránsito.
Como ya se ha planteado, los actuales flujos migratorios poseen características específicas y también generales. En relación a estas últimas, se puede identificar una nueva forma de moverse por el mundo cuyas causas no refieren únicamente a factores de tipo racional del ámbito económico financiero, sino que también existen otras razones para comenzar un proyecto migratorio en las cuales los factores de expulsión no son preponderantes a la hora de tomar la decisión de migrar. Las personas se mueven libremente, según su conveniencia o no, según su interés o no, según su deseo de vivir nuevas tradiciones, nuevos hábitos, nuevos climas, nuevas formas de socialización.
Sin embargo, y considerando la actual situación de la migración en su reconceptualización bajo la forma de movilidad, existe una paradoja relacionada con el hecho que, mientras los países, en un contexto de globalización, promueven la liberación de recursos financieros, tecnológicos y económicos, la movilidad humana sigue siendo objeto de restricción, lo que se traduce en acciones explícitas por parte de los estados orientadas a restringir la migración de personas provenientes de otros o algunos países. Este hecho, en parte, genera una vulneración al derecho de libre movilidad, plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de contravenir otros elementos derivados del Derecho Internacional que busca la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias.
En una primera instancia podemos identificar una Legislación Migratoria Restrictiva, considerando que, en el caso de Chile, corresponde a un Decreto Ley del año1975, creado en un contexto de dictadura militar y guerra fría, en la cual el componente de seguridad nacional era fundamental en el planteamiento de la política interna de los países de cada uno de los bloques. En este ámbito podemos observar el desconocimiento de algunos actores públicos sobre el real impacto de los procesos de migración hoy en día; así como también, una falta de voluntad política de algunos sectores que han postergado esta legislación hasta nuestros días.
Otro elemento a considerar es un actuar discrecional de las policías de seguridad interna (Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones). Al considerarse un flujo constante en las fronteras de nuestro país, no hay una homogenización de protocolos de atención al usuario; junto a ello, hay una ausencia de mecanismos de supervisión que permitan un control efectivo e integral de los ciudadanos extranjeros, además de una falta de sensibilización hacía el ciudadano extranjero que viene por primera vez a nuestro país.
La migración, en este contexto, debe entenderse como un proceso relacional en el cual las dos partes tienen deberes y derechos, por lo que situar la responsabilidad únicamente en la sociedad de origen o en la persona migrante podría resultar poco efectivo si no entendemos que éste es un proceso de adaptación mutual, sin llegar a la asimilación de las personas extranjeras a la sociedad receptora.
Un asunto importante en estas materias es la segmentación laboral, concentrándose en dos aspectos relevantes para los miles de migrantes que ingresan al país: una flexibilidad laboral, considerando éste elemento como un valor agregado para el sector económico de nuestro país y, la ausencia de acuerdos de homologación de títulos de los ciudadanos extranjeros que llegan a Chile.
Mencionado todo lo anterior y observando lo que sucede en otras latitudes que se vislumbran fuertes procesos migratorios (como el caso de Europa y la crisis de los refugiados y en EE.UU), es posible señalar un determinado prejuicio social con esta nueva migración que ha llegado a Chile. La desconfianza y malestar de una sociedad de acogida; los sesgos de algunos sectores de los medios de comunicación y la estigmatización por el color, la raza y la idiosincrasia, hace que este tema sea recurrente y puesto en evidencia el grado de tolerancia e integración de nuestra sociedad.
Ahora bien, en estos últimos quince años han llegado migrantes que han llevado en, mayor o menor medida, a la sociedad civil y al Estado chileno a desarrollar un sinnúmero de iniciativas y acciones tendientes a colaborar en la inserción e integración de este importante sector humano en la sociedad chilena. Mejorando y agilizando las instituciones encargadas de regularizar sus situaciones documentarias, desarrollando mejoras de atención a los sistemas de salud, iniciando la creación de políticas habitacionales para enfrentar problemas de hacinamiento y buscando formas de intervención para evitar contrataciones laborales inescrupulosas, entre otros. En términos generales, lo que está haciendo el Estado es, a pesar de una legislación restrictiva, generar disposiciones y modificaciones a normativas sectoriales a fin de igualar los derechos entre la población extranjera y la nacional, así como garantizar el acceso a derechos y servicios provistos por el Estado.
A modo de reflexión, el desafío como Estado y sociedad radica en el reconocimiento de la persona migrante no en su condición de migrante, sino que en su condición de persona, hecho que busca superar identidades susceptibles de vulneración y exclusión. No se trata de ser únicamente pro migrante o anti racista, sino que más bien, el verdadero aporte está en el hecho de concebir a las personas que deciden migrar no como una excepción, sino que más bien como la continuidad de un proceso histórico de movimiento, que comienza a parecer anómalo recién a partir de la división del mundo por medio de fronteras.
Este es el desafío y ahora es parte de nosotros integrar y reconocer este nuevo proceso que se consolida día a día en Chile y en todo el mundo.
*Documento elaborado por Ciudadanos Latinoamericanos: Marco Luna Pinedo, Politólogo Boliviano. Sabby Romero Cruz, Licenciada en Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Honduras. Lucía Carmina Jasso López, Politóloga mexicana. Cristián Orrego Rivera, Cientista Político, Chile y Max Iriarte Santoro, Cientista Político, Chile.