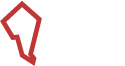La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13, inciso 2, señala que “toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. Esta frase sintetiza lo que millones de personas viven en el mundo cuando deben abandonar su país por diversos motivos y buscar protección en otros sectores seguros.
El Refugio es un fenómeno que se ha ido posicionando en las agendas políticas de diversos países, considerando las grandes olas migratorias que hemos visto en el último tiempo. Una definición de este concepto la otorga el Pacto de Cartagena de 1984, donde “la conclusión o concepto de Refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos, u otra circunstancia que haya alterado el orden público”[1].
Esta definición, planteada en el Pacto de Cartagena, se aplica perfectamente a los ciudadanos sirios que han tenido que abandonar su país por la cruda Guerra Civil que azota el país arábigo hace cinco años.
Lo que empezó siendo una revuelta antiautoritaria en el marco de la denominada primavera árabe, se transformó pronto en una confrontación civil entre un régimen que apostó todas sus cartas a la denominada solución militar y los diversos grupos rebeldes, incapaces de formar un frente común para luchar contra un rival más poderoso en una guerra asimétrica[2].
A pesar de lo anterior, la crisis Siria no tuvo eco en Europa o América si no hasta que decenas de sirios intentaron ingresar a Europa. Fue entonces cuando comenzamos a hablar de la crisis de refugiados sirios, nos conmovimos con las imágenes e intentamos entender lo que ocurría con el gobierno de Bashar Al Assad[3]
Ahora bien, el Estado chileno se rige en base a los procedimientos y normativas de la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de Nueva York del año 1967, además del ya mencionado Pacto Regional de Cartagena de la década de los ´80. Estos mecanismos hacen que sea viable incorporar mediante diversos programas de reasentamiento a familias sirias que se ven afectadas por asuntos humanitarios. La experiencia que ha desarrollado nuestro país con el Programa de Reasentamiento para ciudadanos Palestinos desde el año 2007[4], es una muestra de poder canalizar esfuerzos y establecer vínculos con organizaciones que allanen el camino de miles de familias.
Por esta razón la Presidenta Michelle Bachelt, en septiembre de 2015, anunció la posibilidad de dar acogida a un grupo de refugiados sirios, “ante la crisis humanitaria que mantiene esa nación y que se ha traducido en miles de inmigrantes intentando llegar a Europa para huir de la guerra”.
En declaraciones a la radio Universidad de Chile, Mauricio Abu Gosh, de la Federación Palestina en Chile, señaló que hoy existen mejores condiciones que hace siete años para recibir a los migrantes sirios. “Son muchas las barreras las que encuentran los refugiados y por tanto, los recursos necesarios para que esas barreras sean cada vez ‘más suaves’ en la entrada, son bastante mayores a los que se tenían cuando se hizo el programa anterior. En esto me refiero a la asesoría psicológica, a las clases de idioma, también a la asesoría en términos legales”, entre otras medidas de apoyo que requieren quienes son obligados a dejar su tierra natal en este tipo de situaciones.
La comunidad de sirios en Chile (que han aportado y contribuido con emprendimientos y opciones de trabajo para sus compatriotas y chilenos), el gobierno central, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, deben contribuir para integrar e insertar a las personas que se destinen a estos programas[5], mejorando y propiciando nuevas alternativas de reasentamiento y que permita a Chile comportarse como un país de acogida y que integre a sus migrantes.
Columna redactada por Jorge Rizik Mulet, Editor de Revista Sur y Max Iriarte Santoro, Cientista Político y Académico.
[1] Pacto de Cartagena. 1984. III Declaración de Cartagena.
[2]Álvarez-Ossorio Ignacio. 2015. La triple dimensión del conflicto sirio. Verse en Revista de Política Exterior, actualidad enero 2016. España.
[3] A octubre de 2015 el conflicto en Siria había desplazado de sus hogares a miles de personas en busca de protección. Hay 4.180.631 refugiados sirios en los países vecinos. Esta cifra incluye a 2.1 millones de sirios registrados por el ACNUR en Egipto, Irak, Jordania y Líbano, 1.9 millones de sirios registrados por el gobierno de Turquía, además de más de 26.700 refugiados registrados en el Norte de África. Además, hay más de 7.5 millones de desplazados internos en Siria.
[4]El Programa de Reasentamiento de Refugiados Palestinos surgió el año 2007 a partir de las consideraciones humanitarias que detecto la Comunidad Internacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para reubicar a un grupo de ciudadanos palestinos provenientes de Irak, dado la complejidad que subsistía en ese territorio.
[5]Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, alrededor de 160.000 sirios se encuentran en situación de vulnerabilidad dado el conflicto interno que hay en este país del Medio Oriente.