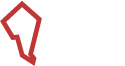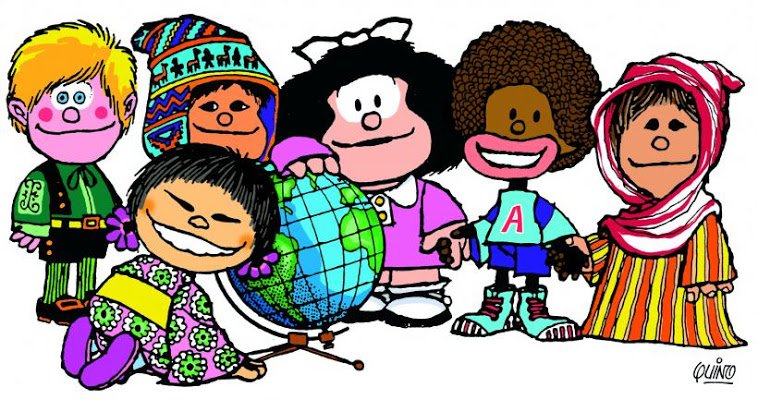En muchos países de Europa la educación intercultural nace a raíz de la integración de los hijos de inmigrantes al sistema escolar. Es así, como en un mismo establecimiento conviven diversas culturas las cuales son parte del multiculturalismo existente en aquel continente. En Chile, este tipo de educación nace exclusivamente para los educando indígenas, con la finalidad de mejorar los logros del aprendizaje, por medio del fortalecimiento de la identidad de los alumnos pertenecientes a alguna de las diferentes etnias reconocidas actualmente por el Estado.
En el año 1996, en base a la ley 19.253, se crea el primer programa de Educación Intercultural Bilingüe implementado por el Estado chileno. Este desafío es financiado por dos fuentes distintas: por una parte el Ministerio de Educación y por la otra, el Banco Interamericano del Desarrollo. Carmen Montecino, académica de la Universidad Católica de Valparaíso, define esta política de la siguiente forma: la EIB se entiende como un modelo educativo que permitiría a los pueblos indígenas ejercer su derecho a aprender sus lenguas y, a través de ella, conectarse con lo fundamental de su cultura de origen. Junto a esto, se espera que los niños y niñas indígenas aprendan la lengua nacional que les posibilitará conocer y manejar los códigos culturales de la sociedad nacional. De esta forma, esta política establece tres objetivos prioritarios: el primero relacionado con la identidad, el siguiente el relacionado con la lengua nativa y finalmente se pretende mejorar la calidad de la educación de los educandos indígenas.
Para realizar esta política se establece como relevante generar una continuidad entre la crianza en el hogar y la enseñanza en la escuela, es así, como se propone que las comunidades indígenas sean parte activa de este proceso construyendo en conjunto las actividades curriculares para lograr mantener la cultura, la lengua y sus tradiciones. Este modelo pedagógico, se encuentra apoyado por la constante capacitación del cuerpo docente, construyendo una política constructiva en torno a la experiencia cotidiana de las diferentes etnias entrelazándolas con la gestión curricular y pedagógica en materia educacional.
Sin embargo, es importante preguntarse ¿en qué medida la sociedad en su conjunto, y no solamente el Estado, quiere y está preparada para hacer suya la temática de la interculturalidad? ¿Es posible instaurar políticas que propendan al respeto de la diversidad, basadas en el conocimiento de la misma? ¿Cómo se pretende lograr la valoración hacia los diferentes grupos étnicos si el Estado segmenta la educación en base a la raíz indígena a la cual perteneces?
Este programa tiene como gran limitación entender como sujeto de esta educación solo a los pueblos originarios, marginando a la sociedad en su conjunto del aprendizaje, respeto, cooperación y valoración de las diferentes etnias que subsisten en la actualidad. De esta forma, el Estado chileno entiende la interculturalidad como el acceso de los pueblos originarios al aprendizaje de su propia cultura integrándola con la sociedad nacional. Es así, como solamente los grupos indígenas están invitados a formarse en base a una biculturalidad, no siendo relevante que la sociedad en su conjunto se inmiscuya de las tradiciones y lenguas indígenas que todo chileno debería tener la obligación de aprender.
Es así, como se puede concluir que lo primero que tiene que existir es un cambio en la mentalidad de la sociedad en su conjunto, exigir como ciudadanos que tenemos el derecho y la obligación de aprender a vivir en base a la diversidad. Es de suma importancia, valorar la interculturalidad para lograr ser ciudadanos multiculturales que aprendamos de nuestros pueblos originarios, sintiéndonos responsables de preservar y entender estas tradiciones. De esta manera, más que instaurar programas que busquen recatar una identidad auténtica, es necesario cambiar el discurso, no integrando al “sujeto” indígena a la sociedad dominante, sino que se eduque en base al logro de una sociedad pluralista en donde todos los educandos tengan la posibilidad de ver a los grupos originarios desde una óptica positiva y realista.