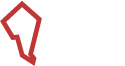Discurso Inaugural – Seminario Internacional Defensa del Derecho a la Educación Pública ante la Privatización
René Varas
Secretario Ejecutivo Foro por el Derecho a la Educación
En el contexto de la reunión de los representantes del Cono Sur de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), de la que el Foro por el Derecho a la Educación de Chile es miembro, hemos realizado un esfuerzo por reunir representantes de países que han emprendido diversos empeños por defender la educación pública en nuestro continente, como un derecho de la ciudadanía frente al avasallador avance e intromisión del modelo neoliberal en el ámbito de la educación.
El principal objetivo que nos hemos propuesto con este seminario internacional es reflexionar y debatir en torno a los procesos de privatización de la educación y las estrategias de defensa de la educación pública desplegadas por la sociedad civil en este continente.
En esta ocasión, también queremos referirnos a la dramática situación en la que se encuentra la educación en nuestro país y los efectos que el fenómeno de privatización ha tenido en ella. En efecto, la implementación del modelo neoliberal en la educación en Chile ya tiene más de treinta años de duración y se ha querido importar a otros países latinoamericanos, como es el caso del proyecto privatizador de la educación superior en Colombia, Paraguay o Costa Rica. Felizmente, los diversos movimientos sociales de esos países lograron frenar esas iniciativas impulsadas por algunos gobiernos. Desgraciadamente, en nuestro país, ese proceso privatizador lo vivimos en la cotidianeidad desde hace ya bastantes años.
La principal idea que queremos expresar es que Chile fue el laboratorio de los defensores de la ideología del sistema neoliberal. Es ya conocida la influencia de Milton Friedman y de Hayeck en determinados sectores de nuestra sociedad y la manera en cómo estos transformaron derechos y bienes públicos, como la salud, la previsión o el agua, en mercancías con las cuales hacer negocios. Ésto, en el ámbito de la educación, fue constituyendo un verdadero Frankeistein, un engendro difícil de entender y de derrotar.
Veamos tres partes de este monstruo: El ámbito jurídico, el ámbito del financiamiento y el administrativo:
1) En el ámbito jurídico se constituye lo que algunos llaman una anomalía jurídica internacional. De los países del Cono Sur, Chile es el único que en su constitución no garantiza una adecuada protección para el ejercicio del derecho a la educación. Eso ha significado, en resumen, que la educación sea entendida y tratada como un bien de consumo, como una mercadería que se adquiere en el mercado educativo, tal como lo ha manifestado el propio Presidente Piñera. Si esto es así, y dado el carácter obligatorio de los primeros niveles educativos, en los lugares en donde la familia no puede pagar, el Estado debe subvencionar esa demanda por educación, cancelando al prestador del servicio un monto establecido (nótese los conceptos que estamos obligados a utilizar para describir esta anomalía). Entre otras implicancias, esto ha significado que, según el informe de la Red de Abogados en Defensa de los Derechos Estudiantiles que el Foro por el Derecho a la educación ha contribuido a formar, la expulsión el año 2011 de 5.000 estudiantes secundarios, es decir, jóvenes menores de edad, que se movilizaron contra el negocio y el mercado de la educación, quienes no pueden ejercer su derecho a la educación.
2) En el ámbito del financiamiento las reformas iniciadas en los años ’80, en plena dictadura militar, despojaron al Estado de su función preferente en educación: la provisión, atribuyéndole un rol exclusivamente promotor. Estas reformas pretendían y han ido avanzando hacia la universalización de la participación del sector privado en la provisión de la educación inicial, primaria, secundaria y terciaria o superior, sin ninguna exigencia más que poseer una licencia de cuarto medio y cumplir requisitos mínimos de infraestructura, que por lo demás muchos no cumplieron. Se ampararon en la libertad de enseñanza, constitucionalmente garantizada, que les otorgó la facultad de abrir, mantener y cerrar establecimientos cuando lo deseasen. Otros decretos complementarios reglamentaron las condiciones en que se produjo este traspaso de la educación pública a la privada, entre las que destaca la Ley de subvenciones. Hoy, Chile es el único país en el mundo que financia de la misma manera la educación pública que la particular subvencionada. Así es, en este sistema el Estado otorga un monto de dinero, una subvención básica por cada estudiante captado, por cada “cliente” diría Friedman, por lo que los establecimientos deben competir por matrícula. Dicho sea de paso, este monto de dinero fue fijado arbitrariamente y en un nivel muy bajo, sin ninguna consideración de lo que significa y lo que requiere brindar una educación integral. Esta subvención o “voucher” es percibida por un sostenedor educacional (persona natural o jurídica) que no tiene mayores restricciones en el uso de este dinero. El sostenedor es el dueño del colegio.
El año 1993, antes de finalizar el primer periodo de gobierno de la Concertación de partidos por la democracia, se dicta una ley que permite que los sostenedores puedan cobrar a los padres un monto adicional a esa subvención entregada por el Estado, lo que se conoce como la “triste ley del financiamiento compartido”.
Por otra parte, la Educación Superior pasó de ser una educación otorgada gratuitamente por instituciones públicas, a una financiada por el estudiante y/o su familia y que incluye la presencia creciente de instituciones privadas, hoy ya mayoritarias en número y cobertura. Las universidades del Estado debieron comenzar a autofinanciarse y hoy lo hacen en un 80% de su presupuesto. En el Boletín número 8 del Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL / UNESCO), elaborado por la profesora Ana Pereyra, se señala a Chile como el primer país que tiene toda su educación superior privada, si se considera el financiamiento que estas tienen. La complicación, además, es que no es sólo el primero, sino el único país del continente. Tampoco tenemos noticias de otro país de ultramar que haya emprendido tal rumbo. En otras palabras y según el parámetro utilizado por esta institución de la UNESCO, Chile no tendría universidades públicas.
Asimismo y tal como sucede en los niveles básico y medio, se instala la competencia por captar estudiantes, considerando que desde entonces, cualquier persona jurídica puede crear universidades, institutos o centros de formación técnica.
Hay que recordar que el sistema de financiamiento chileno nunca antes se había usado de forma general, universal, en ningún país del mundo: sus “recetas” provienen en parte de economistas neoliberales y pensadores que se manifiestan contrarios al rol garante que el Estado debe tener de los derechos sociales como la Educación, Salud, Seguridad Social, entre otros. Las consecuencias del actual sistema de financiamiento chileno han sido nefastas, puesto que, primero: al permitir que exista financiamiento compartido, algunos colegios y las familias de los estudiantes que asisten a ellos “aceptan” que se cobre y pague por la educación, por lo tanto se naturaliza, fomentando al mismo tiempo que los niños, niñas y jóvenes se eduquen de manera segregada. Segundo: al obligar a los colegios a competir por la captación de estudiantes, el sector particular subvencionado selecciona a los estudiantes y escoge a los estudiantes “más aventajados”. Esto se ha agravado con la introducción del ya comentado Financiamiento Compartido. Tercero: Al otorgar subvención sin diferenciar entre establecimiento público y privado y, más aún, sin hacer distinción entre los estratos socioeconómicos, termina favoreciendo finalmente a los de siempre, es decir, a quienes tienen mayor ventaja por condiciones de origen. La evidencia científica ha ido precisando las dimensiones de esta situación, entregando información que ha ido respaldando las campañas de denuncia y sensibilización que el Foro ha emprendido con el fin de incidir en la superación de esta situación. Por último, Chile, después de Haití, tiene el sistema más privatizado del mundo en sus distintos niveles, lo que lleva a un debilitamiento del concepto de lo público, factor clave en cualquier democracia que se precie de tal, en donde el bien común está por sobre intereses individuales. Respecto a la segregación de los estudiantes, Chile, junto a Tailandía y Perú, aparece como uno de los países más segregados del mundo.
Asímismo, Chile está entre los países con menos gasto público en Educación como porcentaje de la riqueza que produce al año (un 4% del PIB). Más aún, sólo la mitad de ese gasto público se destina a instituciones públicas, el resto está dirigido a la educación subvencionada. La UNESCO, el organismo internacional del Sistema de Naciones Unidas dedicado a la educación, recomienda tener un gasto público de un 7%. Chile gasta un7% de su PIB en educación, pero casi la mitad de ese monto corresponde al gasto privado, de las familias, y solo el 4% mencionado corresponde a la inversión pública.
La guinda de la torta, como decimos en Chile para referirnos a aquellos aspectos de una realidad absurda, es que el sistema chileno de financiamiento permite que se lucre con el financiamiento que entrega el Estado.
3) En el ámbito de la administración, esta reforma educativa impulsada durante la dictadura de Pinochet y profundizada en “democracia”, crea la figura de los sostenedores, bajo la lógica de la mal llamada descentralización del Estado, entregando la administración de los establecimientos educacionales fiscales a los municipios, que en nuestro país son 345, cada uno de ellos con realidades muy diversas, entre ellas las financieras. De esa manera el Estado se desentendió de la educación, pues si bien se entregó al nivel local la administración de los establecimientos, esta no fue acompañada del presupuesto y estructura de gestión adecuada, compitiendo en condiciones desiguales y en desventaja con la particular subvencionada. Esto se traduce en el cierre de escuelas municipales y la apertura de 2.000 colegios particulares en los últimos 20 años.
Lo anterior ha implicado comenzar a tener criterios gerenciales en la educación estatal. A este fenómeno, el ámbito académico, lo comienza a conceptualizar como los procesos de endoprivatización en instituciones que hasta ese momento tenían un carácter público.
He aquí nuestro diagnóstico, desde la segregación y discriminación que los estudiantes secundarios sufren en su cotidianeidad, atentando contra su dignidad, es desde el injusto sistema de ingreso y pago que nos enrostran los universitarios, es desde el endeudamiento de las familias que surge y se instala el amplio movimiento social por la educación, como continuidad y superación de similares movimientos de los años precedentes pero, esta vez, incorporando cada vez más gente, en la capital y en las regiones. Es, sin duda, desde la rabia, la decepción y el lucro como centralidad de dominación impuesta, desde la denostación y el desprecio por lo público que este modelo defiende, que emergen desde el seno mismo de los movilizados sus propuestas y las diversas estrategias por defender el derecho a la educación. Eso es lo que hemos venido a escuchar hoy.
Agradecemos profundamente y por siempre a las diversas organizaciones que nos han permitido construir este espacio, a la Universidad por abrirnos las puertas, a los panelistas por venir, algunos de ellos desde lejos y a ustedes, público en general, por asistir y participar en este debate, que esperamos enriquezca nuestras posiciones en favor del derecho a la educación.
En el nombre del Foro chileno por el Derecho a la Educación, muchas gracias.
(noticia en curso)