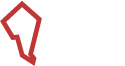Si nos atenemos a la legalidad más estricta, la destitución del ex presidente Fernando Lugo se ajusta a derecho. Pese al carácter “Express” que tuvo el juicio político al primer presidente no perteneciente al Partido Colorado en seis décadas, la situación que enfrentó el ex obispo está dentro de la legalidad más rigurosa. El problema, en este caso, no tiene que ver con lo legal, sino con lo legítimo. Una vez más, la legitimidad del poder, ese problema tan trascendente como ignorado en el desarrollo político latinoamericano era el protagonista principal de la comedia.
La destitución de Lugo fue la consecuencia de una acusación constitucional llevada a cabo por la oposición atrincherada en el congreso, que incluyó al Partido Liberal Radical Auténtico (aliado por conveniencia de Lugo), la que fue consecuencia, a su vez, de un trágico enfrentamiento armado en la hacienda de un ex senador colorado que se saldó con la muerte de una decena de personas, en su mayoría campesinos sin tierra. Este lamentable hecho fue, a su vez, la consecuencia de la arcaica estructura de la propiedad de la tierra en el Paraguay, uno de los países más pobres de América. Concatenación de sucesos que responden a la historia misma del continente.
La problemática de la tenencia de la tierra revela hasta qué punto las estructuras económicas, sociales y políticas del país carecen de la debida actualización. Desde la caída del dictador Alfredo Stroessner en 1989, Paraguay había vivido una “democracia a medias”, tutelada por el todopoderoso Partido Colorado, al que perteneció el anciano dictador, y que perpetuó su poder (beneficiando a sus poderosos partidarios) por las siguientes dos décadas. Lugo, un ex sacerdote izquierdista quien ya como presidente se hizo famoso por sus deslices románticos, pretendió acabar con el enorme poder de los hacendados paraguayos, sustento del poder colorado, pero también de sus rivales del PLRA, que vieron en el ex sacerdote la oportunidad de sacudirse de sus rivales.
Lugo, a diferencia de otros líderes políticos del continente, no llegó al poder con una fuerte, consistente y numerosa base de apoyo social y político, pese a lo cual trató honestamente de intentar un cambio serio y profundo del Paraguay, que lo llevara a una modernización en todos sus niveles. Sin embargo, la poderosa clase terrateniente paraguaya no estaba dispuesta a tolerarlo, esperando el primer tropiezo serio del presidente para desbancarlo. La masacre de campesinos fue la excusa perfecta para, acusación constitucional mediante, sacarse de encima a quien había osado poner en duda el poder de los grandes hacendados paraguayos.
El auge y caída de Fernando Lugo nos hace dudar una vez más hasta qué punto América Latina es un continente donde la institucionalidad democrática tiene real asidero. Honduras, hace tres años, ya había dado las señales de alerta de manera, paradójicamente, menos institucional. Más allá de la legalidad de la destitución del ex mandatario, lo que debe ponernos en guardia es la incapacidad de las élites latinoamericanas de aceptar compartir el poder, de someterse al juego democrático, de aceptar que las sociedades son dinámicas y que las estructuras políticas y económicas piden cambios a gritos.
Lamentablemente, la sombra del Supremo, el espíritu del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, tal vez el dictador más extraño y misterioso de la historia de América, llevado a la inmortalidad gracias a la novela de Augusto Roa Bastos, tiene todavía mucho que decir. No basta con crecimiento económico sin inclusión social, sin legitimidad política y sin una institucionalidad mínimamente consensuada y justa. América deberá seguir esperando.